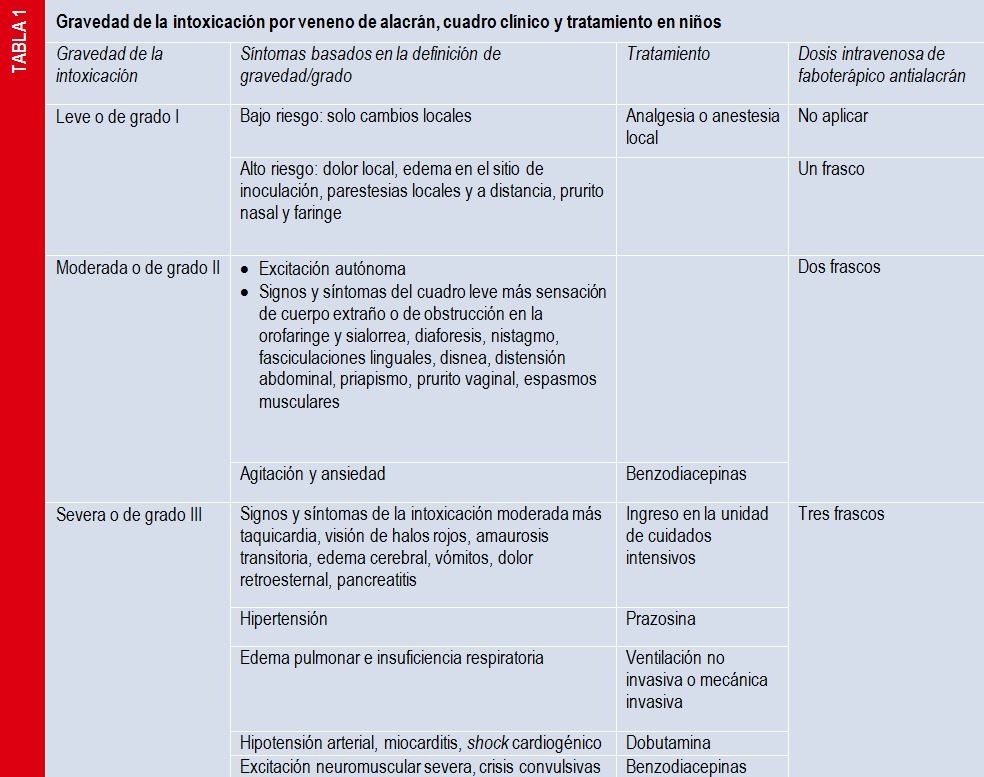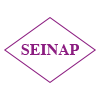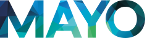Eficacia de la recomendación de un patrón de dieta mediterránea en preescolares con sobrepeso y obesidad
Introducción: Tras realizar algunas puntualizaciones −no suficientemente aclaradas en las guías de alimentación− hemos recurrido a la dieta mediterránea tradicional y hemos medido los valores antropométricos al comienzo y al finalizar el año del estudio en pacientes que hacían un cumplimiento razonablemente correcto de las guías, y aun así tenían sobrepeso y obesidad.
Pacientes y métodos: Se incluyeron niños de 2 a 8 años con sobrepeso y obesidad en un programa de educación nutricional denominado «Aprendiendo a comer del Mediterráneo». Para evaluar la calidad de la dieta, hemos utilizado el test Kidmed y para poder medir las nuevas propuestas hemos diseñado el test de la Dieta Mediterránea Tradicional.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 92 pacientes (42 niñas y 50 niños). La edad media fue de 5,3 años. Tras un año de intervención dejaron de ser obesos el 75,7% y dejaron de tener sobrepeso el 74,3%. En conjunto, el percentil del IMC descendió 12,1 puntos. Se consiguió una mejoría en la calidad de la alimentación reflejada en una mejor puntuación de ambos índices. El test Kidmed no resultó apropiado para el control del sobrepeso.
Conclusiones: La aplicación de un patrón de dieta mediterránea tradicional en el ámbito familiar ha resultado muy efectiva en el control de niños con sobrepeso u obesidad. Consideramos que el cumplimiento del test de la Dieta Mediterránea Tradicional junto al programa nutricional «Aprendiendo a comer del Mediterráneo» han sido claves en los resultados.
No es muguet todo lo que parece
Resumen
La lengua vellosa negra (LVN) consiste en una hipertrofia papilar de la lengua que adquiere un aspecto velloso debido al cúmulo de queratina y un color negruzco por la proliferación de bacterias cromógenas. Es un proceso benigno y de etiología comúnmente desconocida, siendo la antibioterapia de amplio espectro el factor etiológico más frecuentemente implicado. Su aparición resulta anecdótica en la edad pediátrica. En este artículo se describe el caso de un lactante de dos meses de vida con lesiones negras sobre una base blanquecina en la lengua, diagnosticado en primera instancia de muguet oral. No presentó ninguna mejoría con el tratamiento antifúngico tópico. Se tomaron cultivos para bacterias y hongos, que resultaron negativos. El lactante se mantuvo asintomático en todo momento y con mejoría progresiva de las lesiones. El cuadro fue compatible con LVN. Su diagnóstico es clínico, siendo primordial hacer un diagnóstico diferencial con el muguet oral, pero también con la pigmentación oscura por ingestión de fármacos o alimentos, mácula melánica congénita y leucoplasia oral vellosa. Es un cuadro autolimitado en pocas semanas cuyo tiempo de evolución se puede acortar con el uso de queratinolíticos.
Recomendaciones de alimentación complementaria según los Comités de Nutrición de la AAP, ESPGHAN y AEP
Las recomendaciones en la introducción de la alimentación complementaria (AC) han ido variando a lo largo de las últimas décadas, y aun hoy en día existen algunas diferencias entre regiones y sociedades científicas, unas veces motivadas por la ausencia de suficiente evidencia científica y otras muchas por diferencias culturales en relación con la alimentación. El objetivo principal de esta revisión es recopilar las últimas recomendaciones sobre AC de los Comités de Nutrición de las principales sociedades científicas pediátricas de influencia en nuestro entorno (Asociación Española de Pediatría [AEP], Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica [ESPGHAN] y Academia Americana de Pediatría [AAP]), haciendo especial énfasis en las diferencias que entre ellas pudieran existir.
La definición de AC es compartida por las tres sociedades, y las recomendaciones en relación con su introducción son muy similares entre sí. Establecen que debería iniciarse no antes de los 4 meses pero tampoco más allá de los 6, principalmente por motivos nutricionales y de desarrollo neurológico. De acuerdo con las últimas evidencias científicas publicadas, todas ellas propugnan que tanto los alimentos potencialmente alergénicos como el gluten pueden introducirse con el resto de la AC, en cualquier momento a partir de los 4 meses. Asimismo, ninguna de las tres sociedades realiza recomendaciones acerca de cuál es el mejor método de alimentación para introducir la AC, si bien la ESPGHAN y la AEP comentan la necesidad de que se realicen más estudios comparativos a largo plazo.
Fusobacterium necrophorum: una etiología poco frecuente, pero en aumento, de la mastoiditis aguda en niños pequeños
Introducción: Aunque la mastoiditis aguda está causada principalmente por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, en los últimos años se aprecia un aumento en la incidencia de Fusobacterium necrophorum, especialmente en lactantes.
Caso clínico 1: Lactante que acude a urgencias por fiebre, decaimiento y rechazo de la alimentación. Está taquicárdico, con afectación del estado general, leve palidez cutánea y rigidez de nuca, siendo el resto de la exploración física normal. Con la sospecha de sepsis/bacteriemia se inicia cefotaxima i.v. Pasadas 2 horas aparece otorrea izquierda, y pasadas 36 horas mastoidismo. La tomografía computarizada (TC) craneal pone de manifiesto una otomastoiditis aguda bilateral con absceso subperióstico izquierdo, por lo que el paciente precisa la realización de una mastoidectomía izquierda y un drenaje del absceso subperióstico. En el cultivo del absceso subperióstico se aísla F. necrophorum.
Caso clínico 2: Lactante que acude a urgencias por persistencia de la fiebre y aparición de otorrea a las 24 horas de estar recibiendo amoxicilina-clavulánico v.o. debido a una otitis media aguda derecha. Presenta buen estado general, las constantes son normales y en la exploración física destaca otorrea izquierda con mastoidismo. La TC craneal confirma una otomastoiditis bilateral con posible absceso subperióstico izquierdo. Se realiza una mastoidectomía izquierda y un drenaje del absceso subperióstico. En el cultivo del absceso subperióstico se aísla F. necrophorum.
Conclusión: Ante un lactante con mastoiditis aguda debemos tener en mente el F. necrophorum como posible agente etiológico, asociado con una peor evolución, una mayor necesidad de tratamiento quirúrgico y un mayor riesgo de complicaciones que otros gérmenes.
Eficacia y seguridad del suero salino isotónico como sueroterapia de mantenimiento tras cirugía general en pacientes pediátricos
Objetivo: Comparar el riesgo de hiponatremia usando solución salina hipotónica (HT) frente a solución isotónica (IT) y sus efectos adversos.
Metodología: Ensayo clínico aleatorizado, abierto, no ciego, realizado, tras la firma del consentimiento informado, en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos pediátricos tras una cirugía electiva, de 6 meses a 14 años de edad, con un peso >6 kg y natremia al ingreso de 130-150 mEq/L, que se mantuvieron a dieta con sueroterapia i.v. Fueron excluidos los pacientes con anomalías de secreción de hormona antidiurética. Se determinaron los niveles de natremia, calcemia, potasemia y cloremia al ingreso y al cabo de 8, 24 y 48 horas. Se evaluó a los pacientes con normonatremia (135-145 mEq/L).
Resultados: Un total de 60 pacientes recibieron suero HT (glucosalino 1/3: 51 mEq/L de sodio) y 70 suero IT (glucosalino 5/0,9%: 154 mEq/L de sodio). La incidencia de hiponatremia (sodio <135 mEq/L) a las 8 horas en el grupo HT fue del 38,9%, y en el IT del 4,6% (p <0,001) (Odds ratio [OR]= 13,15; intervalo de confianza [IC] del 95%: 3,65-47,3), y a las 24 horas del 43% en el grupo HT y del 11% en el IT (p= 0,021) (OR= 6,15; IC del 95%: 1,43-26,39). Encontramos 3 casos de hipernatremia a las 8 y 24 horas, todos en el grupo IT (7%), sin diferencias significativas (p= 0,2) ni variaciones en la incidencia de acidosis hiperclorémica. Los valores medios de potasemia y calcemia fueron normales
Conclusiones: El suero IT en el postoperatorio de una cirugía general protege frente a la hiponatremia, sobre todo en las primeras 24 horas, sin riesgo significativo de presentar hipernatremia ni acidosis hiperclorémica. Se podrían utilizar soluciones comercializadas estándares sin suplementos de potasio y calcio en el postoperatorio de corta estancia, si las cifras son normales al ingreso.
Consenso sobre la alimentación de los niños de 6-24 meses de edad: estudio ARMONÍA
Introducción: La alimentación del niño en sus 2 primeros años está influida por diversos factores que condicionarán su crecimiento y futura salud. Con este estudio se pretende elaborar un consenso sobre los factores implicados en la correcta alimentación de los niños de 6-24 meses de edad que pueda emplearse en la práctica clínica.
Material y métodos: Un comité científico de 3 pediatras expertos en nutrición infantil desarrolló una primera propuesta de ítems/dimensiones (fase I). La inclusión de estos ítems en el consenso fue evaluada por 51 pediatras. Se seleccionaron los ítems que alcanzaron acuerdo en ≥66,6% de los pediatras y/o ≥2 miembros del comité (fase II). Otros 29 pediatras más evaluaron el uso del consenso mientras atendían a 87 niños en su práctica clínica (fase III).
Resultados: Se alcanzó consenso en una sola ronda, que incluyó 33 de los 36 ítems propuestos, agrupados en 3 dimensiones: ambiente familiar (n= 6), historia clínica del niño (n= 4) y alimentación complementaria (n= 23). La evaluación del uso del consenso en la práctica clínica mostró que, en el 90,8-94,3% de los casos, los pediatras estaban conformes con los ítems y los comprendían satisfactoriamente. Además, el 70,1-88,5% lo consideró fácil de usar, con un tiempo de utilización adaptable al de la práctica clínica e integralmente adecuado.
Conclusiones: Este estudio permitió desarrollar un consenso sobre los factores a tener en cuenta en la correcta alimentación de los niños de 6-24 meses de edad que pueda emplearse como guía de consulta por los pediatras en su práctica clínica
Advanced ultrasound techniques for pediatric imaging / Estado general de salud y satisfacción vital en niños con enfermedades crónicas
Advanced ultrasound techniques for pediatric imaging
Hwang M, Piskunowicz M, Darge K. Pediatrics. 2019; 143: e20182609.
Resumen
La ecografía constituye una herramienta esencial en el abordaje diagnóstico en pediatría, por su disponibilidad, seguridad y bajo precio. En esta revisión se presentan los avances más recientes en la técnica ecográfica y su aplicabilidad clínica, que se concretan en mejoría de la sensibilidad de la escala de grises convencional, el uso de Doppler color y la posibilidad de obtener una información funcional adicional. Además, la revisión ilustra el empleo de cada técnica en casos clínicos paradigmáticos.
Ecografía de contraste
En este tipo de ecografía se usan agentes de contraste que son microburbujas de gas microencapsuladas con fosfolípidos de 2-3 µm de tamaño, que generan una señal potente de ultrasonidos. La técnica requiere la inyección del contraste en una vía periférica, que se elimina por exhalación a través de los pulmones, por lo que es más seguro que el contraste usado en la tomografía computarizada (TC) o en la resonancia magnética (RM). Además, elimina la necesidad de sedación en niños.
La principal utilidad de esta prueba en niños pequeños es su capacidad para diagnosticar algunas lesiones focales benignas en el hígado, como los hemangiomas, la hiperplasia nodular o la infiltración grasa. Al ser capaz de delimitar bien el patrón de vascularización de una lesión, puede ser de ayuda para distinguir entre lesiones benignas y malignas. En las lesiones malignas, generalmente muy vascularizadas, el fenómeno de aclarado rápido del contraste es uno de los rasgos más característicos de la ecografía de contraste y, además, puede identificar áreas de necrosis frente a áreas de tumor viable, por lo que sirve de guía para las biopsias dirigidas. Como es útil para el seguimiento de estas lesiones, disminuye la necesidad de realizar TC o RM.
También es útil para el diagnóstico de la isquemia o el daño en un órgano (p. ej., para valorar el grado de afectación en una enterocolitis necrosante). En el caso de los lactantes podría incluso servir como método alternativo para el diagnóstico de muerte cerebral. También serviría para valorar el grado de inflamación, fibrosis o cicatrización (p. ej., para distinguir lesiones fibróticas o una inflamación en un paciente con enfermedad de Crohn).
Una indicación de esta técnica aprobada por la Food and Drug Administration en niños es su empleo en la urosonografía de eliminación, para el diagnóstico del reflujo vesicoureteral, como una alternativa a la cistourografía convencional. La técnica consiste en la administración de las microburbujas a través de una sonda urinaria y evaluar la existencia de reflujo con la ecografía. Su mayor sensibilidad y la posibilidad de evaluar de forma detallada la uretra han posibilitado que reemplace a la cistografía convencional.
Elastografía
La elastografía es una técnica de imagen funcional que valora la rigidez de los tejidos determinando la velocidad de conducción de las ondas de ultrasonido. Cuanto más rígido es un tejido, más rápido viajan las ondas.
Hay dos tipos de elastografías: de onda cortante (hear-wave) y de tensión o de deformación (strain). La primera se usa para cuantificar el grado absoluto de rigidez de un tejido, y se basa en aplicar ondas de alta intensidad midiendo cómo se propagan lateralmente con la deformación de los tejidos. La segunda es una técnica semicuantitativa de la compresión manual o el movimiento interno fisiológico (p. ej., el latido cardiaco) que resultan en el desplazamiento axial reflejo de la elasticidad del tejido.
Una de las principales ventajas de la elastografía es que ha disminuido la necesidad de realizar biopsias hepáticas. Podría usarse en el diagnóstico de otras patologías, como la detección de un segmento fibrótico en el intestino o de cicatrices renales.
Ecografía en 3 o en 4 dimensiones
Tradicionalmente, el inconveniente de las ecografías en 3 dimensiones (3D) era la duración del procesamiento de las imágenes. Los nuevos avances tecnológicos permiten realizar reconstrucciones de imágenes muy rápidas a partir de los cortes en 2 dimensiones. Son útiles para determinar el volumen de un órgano o de una masa. La ecografía en 4D permite añadir la dimensión tiempo a la ecografía en 3D.
Ecografía Doppler ultrarrápida
Consiste en una técnica Doppler avanzada con una resolución muy alta, muy superior a la convencional. Permite detectar con una sensibilidad 50 veces superior los cambios de flujo en el cerebro, que se correlacionan bien con la actividad neuronal valorada en el electroencefalograma. Esta resolución temporal es muy superior a la de la RM funcional.
Ecografía de alta frecuencia
La ecografía de alta frecuencia proporciona un gran aumento en la resolución, hasta llegar a los 30 µm, superior a la TC o la RM. Se aplica principalmente en neonatología y dermatología, o para el estudio neuromuscular, vascular de tiroides, linfáticos, etc.
Lo que aporta este estudio:
La ecografía ya constituía una herramienta clave en el diagnóstico de todo tipo de lesiones en el paciente pediátrico. Los avances tecnológicos permiten aumentar mucho sus posibilidades no sólo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento de las lesiones y, por tanto, como guía en el tratamiento. Ya no sólo proporcionan imágenes, sino que además aportan una información funcional. La ecografía combina facilidad de desplazamiento, bajo precio, ausencia de radiación y sedación innecesaria junto con seguridad, por lo que adquiere una gran relevancia como herramienta en la clínica. Quizás, en un sistema como el español, haya que dilucidar la accesibilidad de esta técnica y la dependencia del radiólogo para su realización. Mientras que otras técnicas de imagen pueden realizarlas los técnicos ante de ser evaluadas por los radiólogos, de momento no ocurre lo mismo con la ecografía. Probablemente, en el marco de la profesión se requiera una reflexión sobre el mejor modo de hacer accesible a la población infantil una herramienta de diagnóstico con tantas virtudes y tan pocos inconvenientes como la ecografía.
J.M. Moreno-Villares
Clínica Universidad de Navarra. Madrid
Estado general de salud y satisfacción vital en niños con enfermedades crónicas
General health and life satisfaction in children with chronic illness
Blackwell CK, Elliott AJ, Ganiban J, Herbstman J, Hunt K, Forrest CB, et al. General health and life satisfaction in children with chronic illness. Pediatrics. 2019; 143(6): e20182988.
Resumen
Los autores de este artículo se plantearon investigar cómo repercuten las enfermedades crónicas en el estado general de salud y en la satisfacción vital de los niños. Gracias a los avances de la medicina y a los cuidados específicos, algunas enfermedades que hace un tiempo eran mortales son actualmente tratables. Se incrementa cada vez más la expectativa de vida, por lo que también se eleva el número de años que se vive con esas enfermedades. La prevalencia de enfermedades crónicas en Estados Unidos y en otros países desarrollados continúa en aumento. Se estima que 1 de cada 5 niños tiene una enfermedad crónica. Los pacientes con estas enfermedades pueden sufrir tanto limitaciones físicas y retrasos del desarrollo psicomotor como dificultades escolares y sociales. De todas formas, aún no se ha determinado el grado de satisfacción vital que tienen estos niños a pesar de su enfermedad.
La satisfacción vital es un componente de la salud y parte de la construcción multidimensional del bienestar, y se define como la evaluación individual de la propia vida como buena y satisfactoria.
Es llamativa la ausencia de estudios sobre satisfacción vital en el contexto de enfermedades crónicas, especialmente en la edad pediátrica.
Los investigadores de este trabajo plantearon dos hipótesis: a) la enfermedad crónica está negativamente asociada con la salud general, y b) la enfermedad crónica no se asocia con la satisfacción vital.
En total, 1.113 cuidadores, pertenecientes a 3 estudios simultáneos de cohortes, completaron el Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) para padres con el fin de evaluar el estado general de salud física, mental y social, así como el PROMIS en relación con la satisfacción vital. Participaron 1.253 niños de 5-9 años de edad, entre marzo de 2017 y diciembre de 2017. Un 20% de los niños tenía, al menos, una enfermedad crónica, y un 8,5% más de dos. Los investigadores armonizaron los factores demográficos y los factores ambientales y familiares estresantes (familias monoparentales, salud mental materna e ingresos familiares) con medidas comunes en todas las cohortes. Para examinar las asociaciones entre enfermedades crónicas y el estado de salud de los niños y la satisfacción vital, se ajustaron modelos de regresión lineal.
En cuanto a los resultados del estudio, como era de esperar, los niños con enfermedades crónicas tenían un peor estado general que aquellos sin enfermedades (β ajustada= –1,20; intervalo de confianza [IC] del 95%: –2,49 a 0,09). Sorprendentemente y por contraste, los niños con enfermedades crónicas tenían similares niveles de satisfacción vital (β ajustada= –0,19; IC del 95%: –1,25 a 0,87). En cambio, los niños con diagnóstico psicológico de estrés tenían la asociación negativa más fuerte, tanto para el estado de salud como para la satisfacción vital.
Comentario
La plataforma PROMIS se creó en 2004 por el National Institutes of Health de Estados Unidos para poder evaluar el estado de salud y el resultado de las intervenciones que se realizan al respecto. Es un sistema de información que mide los resultados referidos por los propios pacientes. La valoración del estado de salud, especialmente el de la satisfacción vital, es algo muy personal. Para los investigadores es un reto saber qué es lo que sucede en el interior de los pacientes, cómo valoran su estado de salud y su calidad de vida, y hasta qué grado son consistentes sus respuestas. Esta preocupación ha llevado a la creación de múltiples herramientas de medida del estado de salud y de las intervenciones sociosanitarias. Así surge PROMIS como resultado del trabajo colaborativo de grupos de investigación y centros de reconocido prestigio estadounidenses. Esta plataforma permite generar medidas de resultados referidos por los pacientes de forma estandarizada. Además, se ha hecho el esfuerzo de adaptarlas idiomáticamente para que su uso pueda tener un alcance internacional en la investigación y la práctica clínica. Durante el periodo 2006-2007, el PROMIS recopiló datos de muestras amplísimas, tanto de pacientes como de población general americana, asegurando que existiera una representación adecuada según la edad, el sexo, el nivel educativo, el estatus socioeconómico y el grupo étnico. Con toda esta información se crearon «bancos de ítems», que son herramientas muy útiles para medir aspectos relacionados con la calidad de vida. La plataforma PROMIS cuenta además con el apoyo de modelos matemáticos, que permiten una mayor precisión a la hora de valorar las respuestas de los pacientes. Con estos análisis matemáticos se puede medir el funcionamiento mental humano a la hora de responder a un cuestionario sobre su salud, estableciendo una relación entre el nivel de habilidad del examinado y la probabilidad de que responda correctamente a las preguntas. Los resultados obtenidos son más fiables y se simplifica el estudio, ya que de esta manera los investigadores no necesitan un tamaño muestral tan grande, al contar con herramientas ya validadas y de aplicación universal.
Los autores de este artículo concluyen que, aunque los padres de los niños con enfermedades crónicas valoran con peores resultados la salud de sus hijos, la satisfacción vital de estos niños resulta comparable con la de sus compañeros sanos.
Los niños con enfermedades crónicas aprenden a afrontar y superar situaciones adversas (dolor, sufrimiento, limitaciones funcionales...) y nos dan una lección a los adultos cuando les vemos sonreír y jugar a pesar de sus dificultades.
Lo que aporta este artículo:
Este trabajo de investigación tiene el interés de haber sido realizado a través de la plataforma PROMIS, considerada una herramienta útil y fiable para estudios en relación con el estado de salud y la satisfacción vital, también en la edad pediátrica.
Los progresos de la medicina están facilitando que sobrevivan cada vez más niños con enfermedades graves y crónicas. Con este estudio los autores aportan la evidencia de que las enfermedades crónicas no imposibilitan a los niños tener una vida feliz y satisfactoria.
C. Esteve Cornejo
Pediatra. Clínica Universidad de Navarra. Madrid
Los cereales en la alimentación del lactante y el niño pequeño
¿Son útiles las bebidas vegetales en el manejo nutricional de los errores innatos del metabolismo de las proteínas?
El objetivo del estudio es comprobar la idoneidad de las bebidas vegetales (BV) en el manejo nutricional de los errores innatos del metabolismo intermediario de las proteínas (EIMP). Para ello, se revisa la composición de 172 BV comercializadas en España (54 de soja, 24 de arroz, 22 de almendras, 31 de avena, 6 de coco, 8 horchata de chufas, 12 de otros tipos y 15 mixtas). Las BV no son útiles como alimentos hipoproteicos en el tratamiento nutricional de los EIMP a pesar de su escaso contenido proteico debido a su elevado contenido en azúcares libres, insuficiente cantidad de lípidos y ácidos grasos esenciales, y no estar suplementadas en minerales y vitaminas. Una alternativa razonable son módulos alimentarios con mayor cantidad de lípidos (cantidades adecuadas de ácidos linoleico, linolénico, docosahexaenoico y araquidónico), suficiente cantidad de hidratos de carbono (pero con escaso contenido en azúcares libres), así como vitaminas liposolubles e hidrosolubles y minerales.
Estudio piloto de seguridad y eficacia descongestiva del ácido hialurónico al 0,2%
Fórmulas extensivamente hidrolizadas. Importancia del grado de hidrolisis
Valoración subjetiva de los padres en el manejo de las bronquiolitis
Efectividad clínica y coste de incluir aditivos emolientes en el baño en el manejo del eccema en niños / Asociación entre la introducción temprana de la alimentación complementaria y el sueño en los niños
Los emolientes actúan proporcionando una barrera sobre la piel, disminuyendo la pérdida de humedad y protegiendo contra los irritantes. Se pueden aplicar directamente sobre la piel, como jabones sustitutivos o aditivos añadidos al agua de baño, con el fin de dejar una capa de aceite sobre la piel.
Aunque hay evidencia de la eficacia de los emolientes que se aplican directamente y un consenso clínico extendido acerca de los jabones sustitutivos, hay menos acuerdo acerca del beneficio potencial adicional de los aditivos del baño, y muy poca evidencia sobre su efectividad. Sin embargo, los aditivos del baño se prescriben ampliamente, con un coste de más de 23 millones de libras anualmente en Inglaterra.
El objetivo de este estudio era determinar la efectividad clínica y el coste de incluir aditivos emolientes en el baño en el manejo del eccema en niños.
Métodos
Ensayo pragmático, multicéntrico, aleatorizado y abierto, con 2 grupos paralelos asignados en una ratio de 1:1, en el que se comparan los aditivos emolientes del baño añadidos al cuidado estándar con el cuidado estándar solo.
Se eligió un diseño pragmático por adecuarse más a las condiciones de vida real que a las ideales o experimentales. No fue posible hacer un placebo convincente como aditivo del baño, por lo que los participantes no eran «ciegos» al tratamiento asignado.
Los niños elegidos para el ensayo tenían entre 1 y 11 años de edad y cumplían los criterios diagnósticos de dermatitis atópica. Se excluyeron los niños con un eccema muy benigno o inactivo en los últimos 12 meses, definido como una puntuación de ≤5 en la escala de gravedad del eccema de Nottingham (de 3 a 15 puntos, en que 3-8 es benigno, 9-11 moderado y 12-15 grave). También se excluyeron los niños que solían bañarse menos de 1 vez por semana o cuyos cuidadores no aceptaron la aleatorización.
Los participantes se reclutaron desde 96 consultas generales en Gales y en el oeste y sur de Inglaterra, en cuyas historias clínicas figuraba el diagnóstico de eccema para el que habían necesitado tratamiento en los últimos 12 meses. Un investigador telefoneaba a los padres para informarles y confirmar la probabilidad de elegir a los niños, así como para concertar una cita de referencia. En esa cita se daba el consentimiento informado y se completaban los cuestionarios basales. El resto de los cuestionarios se cumplimentaron online o por correo.
A los participantes en el grupo de intervención, su médico general les prescribía aditivos del baño, y se les pedía que los usaran regularmente durante 12 meses. Al grupo control no se les prescribía aditivos del baño y se les pedía que no los usaran durante 12 meses.
A ambos grupos se les daban consejos estandarizados por escrito de cómo lavarse y se les aconsejaba que continuaran con su manejo habitual del eccema, incluidos los emolientes sobre la piel y el corticoide tópico cuando se requirieran. La atención clínica continua no cambió.
Los padres medían semanalmente la intensidad del eccema (patient oriented eczema measure [POEM]) durante 16 semanas. Se incluían 7 preguntas, cuyas respuestas se puntuaban de 7 a 28, en que 0-2 era limpio a casi limpio, 3-7 leve, 8-16 moderado y 17-28 intenso. La diferencia mínima clínicamente importante de POEM era de 3 puntos.
El POEM era la única medida de la intensidad del eccema por parte de los pacientes que mostraba validez y reproducibilidad. También se midió la gravedad del eccema mediante el POEM cada 4 semanas desde el inicio hasta la semana 52, la calidad de vida relacionada con la enfermedad a las 16 semanas y al año. Se valoró el impacto familiar, el número de exacerbaciones que requirieron consulta, el tipo de tratamiento pautado, la adherencia a la asignación al tratamiento y los efectos adversos, como el rascado, el enrojecimiento o las caídas en el baño.
El tamaño muestral estimado para obtener una diferencia en la puntuación POEM >3 fue de 338 pacientes. Para cubrir las pérdidas estimadas del 20%, la muestra se aumentó a 423 pacientes.
Los participantes se incluyeron en el estudio entre diciembre de 2014 y mayo de 2016. Se enviaron invitaciones a los padres de 12.504 niños y se recibieron 1.451 respuestas; de éstos, 920 estaban interesados en participar en el estudio, 662 tenía criterios elegibilidad y 482 entraron en el ensayo (264 en el grupo intervención y 218 en el grupo control).
El 31% (124/397) de los participantes se bañaban menos de 3 veces a la semana, el 33% (130/397) 3-4 veces, y el 36% (143/397) ≥5 veces.
La línea de base del POEM fue de 9,5 (desviación estándar [DE]= 5,7) en el grupo de aditivos del baño y 10,1 (DE= 5,8) en el grupo de no aditivos. La puntuación POEM basal fue de 9,5 (DE= 5,7) en el grupo con aditivos del baño y 10,1 (DE= 5,8) en el grupo control.
La media de la puntuación POEM en el periodo de 16 semanas era de 7,5 (DE= 6) en el grupo de aditivos del baño y de 8,4 (DE= 6) en el grupo de no aditivos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la puntuación POEM semanalmente entre los 2 grupos, ni tampoco en el impacto familiar, la calidad de vida percibida, el número de exacerbaciones, y el tipo y la cantidad de corticoide tópico o inhibidores de calcineurina tópicos prescritos en un año.
Cuando se consideró la frecuenta de los baños, se encontró un pequeño beneficio clínicamente significativo al añadir emolientes en los niños que se bañan ≥5 veces por semana con eccema de grado leve. En estos casos el resultado del POEM era de 2,7 puntos más (intervalo de confianza: 0,63-3,91) en el grupo de no aditivos.
Los efectos adversos fueron similares en ambos grupos.
Según los resultados del estudio, el hecho de añadir emolientes en el baño no se puede considerar una intervención coste-efectiva. Sólo parece ayudar algo en casos de eccemas leves y en los niños que se bañan con más frecuencia (≥5 veces por semana).
Lo que aporta este estudio
El eccema en niños, en especial en los casos moderados-graves, es causa de gran incomodidad para el paciente y su familia. El tratamiento fundamental continúa siendo la aplicación de emolientes. Sin embargo, sigue siendo objeto de controversia cuál es la frecuencia adecuada de baños en estos niños, así como el régimen de emolientes más eficaz. Con este estudio se muestra que la adición de emolientes al baño tiene sólo un beneficio relativo, y únicamente son efectivos si se emplean con una frecuencia de baño diaria o casi diaria.
M.J. Galiano Segovia
Pediatra. CS María Montessori. Leganés (Madrid)
Perkin MR, Bahnson HT, Logan K, Marrs T, Radulovic S, Craven J, et al.
JAMA Pediatrics. 2018; e180739 [doi: 10.1001/jamapediatrics.2018.0739]
Los autores comienzan su trabajo recordando que en el Reino Unido –al igual que ocurre en España– las autoridades sanitarias recomiendan mantener la lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses. Sin embargo, el 75% de las madres británicas habían introducido alimentos distintos de la leche (solids; alimentación complementaria [AC]) a los 5 meses. Aproximadamente, una cuarta parte de ellas atribuía la causa de ello a los despertares nocturnos del niño. Al mismo tiempo, el Departamento de Salud recomienda introducir estos alimentos cuando el niño esté preparado, recordando que no siempre que un lactante se despierta por la noche es señal de que tenga hambre o de que haya que introducir la AC. En caso de que hubiera que introducir algún complemento, se recomienda realizar diferentes tomas de leche. Por otra parte, existe la creencia común de que introducir la AC antes ayuda a los niños a dormir mejor. Aunque las recomendaciones de las autoridades no van en ese sentido.
El estudio EAT (Enquiring About Tolerance), patrocinado por la Food Standards Agency y el Medical Research Council, se llevó a cabo entre enero de 2008 y agosto de 2015. En dicho estudio participaron 1.303 lactantes amamantados que fueron aleatorizados en 2 grupos. Uno de ellos seguía las recomendaciones habituales (lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes), mientras que en el otro se pedía a las madres que, al tiempo que mantenían la lactancia, incluyeran otros alimentos a partir del tercer mes. Los padres cumplimentaban un cuestionario online cada mes durante el primer año, y luego cada 3 meses hasta los 3 años. En el cuestionario se registraba la frecuencia de consumo de alimentos, así como la frecuencia y la duración de las tomas y otros aspectos relacionados con el sueño de los bebés (valorado mediante el Brief Infant Sleep Questionnaire, validado también en español). Simultáneamente, se evaluaba la calidad de vida de la madre mediante un cuestionario validado de la Organización Mundial de la Salud (Quality of Life-BREF Instrument).
De los 1.303 lactantes seleccionados, 1.225 (94%) fueron seguidos hasta el final del estudio, 608 en el grupo de consejos habituales y 607 en el de introducción precoz de la AC.
El hallazgo principal fue que los niños en que se introdujo antes la AC dormían más tiempo y se despertaban menos veces que los que recibían sólo lactancia materna. La diferencia era mayor a los 6 meses: una media de 16,6 minutos más de sueño por noche (2 h a la semana) y una disminución en los despertares nocturnos (del 9%). En la respuesta sobre la calidad del sueño, los padres del grupo control señalaron una mayor incidencia de problemas leves, pero también graves (Odds ratio= 1,8; intervalo de confianza del 95%: 1,22-2,61). Había una relación directa entre la calidad de vida de las madres y el sueño de sus hijos.
En la discusión, los autores señalan que, a la luz de estos resultados, debería revisarse la consideración «oficial» de que la introducción de la AC antes de los 6 meses no se asocia a un mejor sueño del lactante.
Lo que aporta este estudio
En la alimentación infantil la mayoría de las recomendaciones están basadas en la tradición y en las opiniones de expertos. Es difícil realizar estudios controlados en los niños más pequeños. Por esta razón, son bienvenidos los estudios como el EAT, encaminados a conocer las mejores estrategias para la prevención de las alergias alimentarias. Los resultados publicados en este artículo proceden de un subanálisis del estudio y, aun con las limitaciones de cumplimentación de las recomendaciones a las que se enfrentaron los investigadores, proporcionan una información valiosa, aunque debe ser contrastada con seguimientos a largo plazo y en otras cohortes. Mientras tanto, la recomendación de mantener la lactancia materna exclusiva, si es posible, durante los primeros 6 meses debe seguir siendo un objetivo para todos los profesionales de la salud al cuidado de los niños.
J.M. Moreno Villares
Director del Departamento de Pediatría. Clínica Universidad de Navarra
Reacción adversa cutánea asociada al empleo de ketamina intravenosa en urgencias pediátricas
Meningitis y responsabilidad profesional médica en pediatría: ¿en qué podemos mejorar?
Actualización en fórmulas infantiles basadas en leche de vaca
La leche humana es el alimento recomendado para los lactantes en los primeros 6 meses de vida de manera exclusiva y hasta los 2 años, junto con la alimentación complementaria. En los casos en que ésta no sea posible, las fórmulas infantiles ofrecen una alternativa para la alimentación de los lactantes. Dichas fórmulas toman como modelo la leche materna, por lo que han ido incorporando cambios en su composición, como una disminución del contenido proteico o la adición de componentes bioactivos, como oligosacáridos o membranas de glóbulos lipídicos de la leche, que intentan disminuir las diferencias entre estas fórmulas y la leche humana.
La importancia de la nutrición en los primeros 1.000 días de la vida
Análisis de la metodología «trigger tools» en el servicio de urgencias de un hospital terciario
Eliminación de la hepatitis B perinatal / Alergia alimentaria
Elimination of perinatal hepatitis B: providing the first vaccine dose within 24 hours of birth
Pediatrics. 2017; 140(3): e20171870.
Desde que en 1982 se introdujo la vacuna de la hepatitis B (VHB), la incidencia de infección ha disminuido en más del 90%, aunque todavía se identifican 1.000 nuevos casos de infección perinatal anualmente en Estados Unidos. Más del 90% de estos lactantes infectados por el VHB al nacimiento o en el primer año de vida desarrollan una infección crónica.
La prevención de la transmisión perinatal del VHB es parte de la estrategia nacional para prevenir su incidencia. Es necesario realizar a las mujeres embarazadas una serología para detectar el antígeno de superficie de la hepatitis B (AgeHB), aunque no todas las que lo tienen desarrollen la infección. La probabilidad de transmitir el VHB es de un 85% si además el AgeHB es positivo, y de un 30% si el AgeHB es negativo (la determinación del antígeno e no se realiza sistemáticamente en las mujeres embarazadas).
La profilaxis postexposición es altamente efectiva. La vacuna sola administrada en las primeras 24 horas después de nacer previene la transmisión perinatal en un 75-95%.
Si además de la vacuna se administra la inmunoglobulina anti-HB y se completa la inmunización, las tasas de infección perinatal bajan hasta el 0,7-1,1%.
Estos hallazgos son la base para justificar los cambios en las recomendaciones relativas a la vacunación al nacimiento.
La dosis de vacuna al nacimiento es crítica para proteger a los recién nacidos de las madres infectadas no identificadas.
Ahora se ofrece a las mujeres embarazadas infectadas por el VHB, con alta carga viral, un tratamiento antiviral durante el embarazo. Sin embargo, no hay evidencia de que sólo el tratamiento antenatal maternal, sin profilaxis del lactante, sea suficiente para reducir el riesgo de transmisión. Aunque el 95% de los lactantes nacidos de madres infectadas reciben profilaxis, todavía en ellos es subóptima la tasa de inmunización de la hepatitis B.
La vacuna de la hepatitis B es bien tolerada en los lactantes y las estrategias de prevención perinatal se consideran coste-efectivas.
Los escalones clave para la implementación de una administración apropiada de la dosis al nacimiento de la vacuna frente a la hepatitis B son los siguientes:
1. Identificar a las madres AgsHB positivas antes del parto y documentarlo en la historia del lactante. Si se desconoce, hay que identificarlo lo antes posible.
2. En todos los recién nacidos de una madre con AgsHB positivo se debe administrar vacuna y gammaglobulina dentro de las 12 horas posteriores al nacimiento, aunque la madre tomara medicación antiviral.
3. Lactantes nacidos de madres con AgsHB negativo, según el peso al nacimiento:
• ≥2.000 g: se administra la vacuna como profilaxis sistemática universal dentro de las 24 horas tras el nacimiento.
• <2.000 g: administrar la vacuna frente a la hepatitis B como profilaxis sistemática universal al mes de vida o tras el alta del hospital (lo que ocurra primero).
4. En todos los lactantes nacidos de madres con AgsHB desconocido se debe administrar la vacuna frente a la hepatitis B siempre dentro de las 12 horas tras el nacimiento, e inmunoglobulina antihepatitis B en función del peso:
• ≥2.000 g: a los 7 días de ingreso hospitalario o al alta (lo que ocurra primero) si se confirma que el AgsHB materno es positivo o permanece desconocido.
• <2.000 g: dentro de las 12 horas tras el nacimiento, a menos que se confirme que el AgsHB materno es negativo.
5. Documentar la vacunación del lactante apropiadamente en la historia.
Después de completar la serie de vacuna frente a la hepatitis B con 3-4 dosis, el 98% de los lactantes sanos a término alcanza tasas protectoras. La protección puede ser menor en los lactantes con un peso al nacer <2.000 g.
Se han actualizado las recomendaciones para hacer controles serológicos posvacunación a los lactantes nacidos de madres con AgsHB positivo. Ahora se recomienda medir los anticuerpos de superficie (AcsHB) a los 9-12 meses de edad (antes era a los 9-18 meses). Unos niveles de AcsHB inferiores a 10 mUI/mL se consideran no protectores, por lo que se requeriría una dosis de vacuna adicional. Si después de 2-3 dosis de vacuna estos niveles continúan siendo inferiores a dicha cifra, podemos considerar que se trata de lactantes no respondedores, y los datos disponibles no sugieren que las vacunaciones adicionales sean beneficiosas.
Centro de Salud «María Montessori». Leganés (Madrid)
Resultados de la campaña sanitaria «Peso y salud infantil» en las farmacias comunitarias de la provincia de Cádiz
Leches de crecimiento. ¿Qué pueden aportar en la alimentación del niño pequeño?
Recomendaciones para el empleo de probióticos en la diarrea en la infancia
Inmigración y riesgo de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar
Deshidratación hipernatrémica. Rehidratación intravenosa optimizada: genérica y segura
Síndrome de Frey: a propósito de dos casos
El síndrome auriculotemporal, o síndrome de Frey, es infrecuente en la edad pediátrica. Se caracteriza por episodios recurrentes de enrojecimiento e hiperhidrosis en la zona inervada por el nervio auriculotemporal, causados por estímulos gustativos, sobre todo ácidos. Es fundamental conocer esta entidad para no someter a los niños a pruebas y dietas de exclusión innecesarias. A diferencia de la población adulta, no precisa tratamiento, al ser un cuadro autolimitado.
Los efectos del consumo de leche y derivados lácteos sobre la salud / Gestión de las dietas en las alergias alimentarias
Curr Opin Pediatr. 2016; 28: 567-572.
Junto a la bien tipificada alergia mediada por IgE, en la última década se ha avanzado en el conocimiento y la detección de alergia a alimentos no mediada por IgE (son buenos ejemplos de ella el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, la enteropatía inducida por alimentos, la protocolitis o la esofagitis eosinofílica). Ya sea uno u otro tipo, conllevan el requerimiento de una dieta restrictiva.
Cuando la restricción abarca varios grupos de alimentos, puede verse comprometido el crecimiento o la ingesta de determinados nutrientes, como el calcio y la vitamina D. Cuanto mayor es el número de alimentos prohibidos, mayor es el riesgo de que se presenten deficiencias nutricionales, de los que en este artículo se comentan algunos casos paradigmáticos (deficiencia de yodo, déficit de ácidos grasos esenciales, xeroftalmia por deficiencia de vitamina A o raquitismo por déficit de vitamina D).
En el seguimiento de los pacientes con alergias alimentarias es preciso un abordaje multidisciplinario. Deben recibir información y consejo sobre los alimentos que hay que evitar, dónde pueden estar presentes y la interpretación del etiquetado, así como sobre las alternativas para alcanzar los requerimientos o cuándo y qué tipo de suplementos se pueden utilizar. Las familias de estos niños deben conocer también los planes de provocación/introducción de los alimentos prohibidos. Se revisa también la recomendación sobre la vacuna de la gripe en niños con alergia al huevo, y se recomienda el uso de la vacuna intranasal o las vacunas inactivadas no basadas en cultivos. No hay ninguna contraindicación para usar la vacuna triple vírica.
Los autores revisan también el estado actual de la inmunoterapia oral de desensibilización y otras alternativas, como la inmunización epicutánea. Finalmente, hacen una reflexión sobre los resultados de estudios recientes (LEAP, con introducción muy precoz en la dieta de alimentos potencialmente alergénicos), que obligarán en un futuro próximo a la actualización de las guías de introducción de la alimentación complementaria.
Los pediatras se enfrentan cada día a más casos y nuevas formas de presentación de la alergia alimentaria. Surgen nuevos métodos diagnósticos, alternativas de tratamiento y medidas de prevención. En la práctica, una alergia alimentaria cambia la vida diaria del niño y su familia. El profesional encargado de su atención debe anticiparse a los posibles problemas y buscar el apoyo de servicios de referencia para los casos más complejos. ¡Ah!, y habrá que estar atentos a las nuevas recomendaciones sobre el momento y la forma de introducir los alimentos en la dieta del lactante.
Los alimentos orgánicos en la alimentación infantil
Envenenamiento por picadura de alacrán. Presentación de un caso clínico
La cirugía plástica en adolescentes / Horas de sueño recomendadas en la población infantil
J Clin Sleep Med. 2016; 12: 785-786.
- Los lactantes entre 4 y 12 meses deberían dormir entre 12 y 16 horas al día de forma regular para tener una salud óptima. No hay recomendaciones en menores de 4 meses, debido a la amplia variabilidad en los patrones y en la duración del sueño a esa edad y su correlación con el estado de salud.
- Los niños entre 1 y 2 años deberían dormir entre 11 y 14 horas al día (incluyendo siestas) para tener una buena salud.
- Entre 3 y 5 años deberían dormir entre 9 y 12 horas (incluyendo siestas).
- Los niños de 6 a 12 años deberían dormir entre 9 y 12 horas diarias.
- Finalmente, los adolescentes entre 13 y 18 años deben dormir entre 8 y 10 horas de forma regular.
Unidad de Nutrición Clínica. Hospital Universitario «12 de Octubre». Madrid
Un patrón de sueño alterado de los padres disminuye la calidad de sueño de los niños referido por los padres / Las experiencias sensoriales en etapas tempranas de la vida pueden influir en las preferencias y en la aceptación de los alimentos
Pediatrics. 2016; 137(4): e20153425.
La pediatría se caracteriza por el uso de información de segunda mano en muchas ocasiones, ya que son los padres los que refieren los problemas de sus hijos. Así ocurre, por ejemplo, con los problemas de sueño de los niños. Los autores de este estudio, de la Universidad de Turku en Finlandia, se plantean si un patrón de sueño alterado de los padres disminuye la calidad de sueño de los niños referido por los padres. La pregunta no es tanto si los niños duermen mal, sino si los padres que duermen mal piensan que sus hijos duermen mal.
Las madres depresivas cuentan más problemas de comportamiento de sus parientes que las madres no depresivas. Esta clase de distorsión puede llegar a ser problemática en condiciones médicas en las que el diagnóstico depende en gran medida de la descripción dada por los padres, como ocurre con las alteraciones del sueño en los más pequeños. Muchas de estas alteraciones se diagnostican basándose en lo que cuentan los padres; el uso de métodos objetivos es raro.
El objetivo de este estudio era analizar si la calidad de sueño de los padres se asociaba con la percepción de la calidad de sueño indicada por éstos en sus hijos, comparada con la medida objetiva de la calidad de sueño de los niños. Es decir, si los padres con una baja calidad de sueño comunican más dificultades relativas al sueño en sus hijos que lo sugerido por una valoración objetiva.
Para ello, los autores seleccionaron a 100 niños de 2-6 años de edad, que asistían a guarderías (la edad escolar en Finlandia comienza a los 7 años), mediante una carta de invitación a participar en el estudio, entre enero de 2014 y febrero de 2015. La actividad de los niños durante el sueño (medida de su calidad de sueño) se valoró por medio de un brazalete actígrafo (similar a un acelerómetro que graba los movimientos del niño, con lo que se estima el tiempo de sueño y los despertares) durante una semana. A los padres de los niños que aceptaron participar se les facilitó un diario de sueño y una escala de alteraciones del sueño de los niños de 30 preguntas (Sleep Disturbance Scale for Children). Los padres también cumplimentaron una escala de su propio sueño, de 4 preguntas (escala de Jenkins), junto con un cuestionario general de salud de 12 ítems (12-item General Health Questionnaire), así como preguntas sobre otros factores demográficos (nivel socioeconómico, bienestar familiar).
Los resultados mostraron que los padres que presentan más dificultades en el sueño indican más problemas de sueño en sus hijos. Esta asociación no pudo demostrarse con la medición objetiva de la calidad del sueño de los niños mediante el actígrafo. El cansancio de los padres actuó como un sesgo de observación con respecto al sueño de los niños.
Por tanto, una calidad peor del sueño de los padres se asoció a un sobrediagnóstico en los problemas de sueño de sus hijos. Este hallazgo pone de manifiesto que es importante considerar la calidad del sueño de los padres cuando se trata de diagnosticar, tratar o investigar las alteraciones del sueño de los niños.
Lo que este estudio aporta:
Los problemas de sueño en los niños son causa frecuente de consulta al pediatra y conllevan, con frecuencia, la realización de pruebas diagnósticas o de tratamientos en los niños con el fin de descartar enfermedades. Sin embargo, muchos de estos trastornos del sueño de los niños no se valoran con criterios objetivos, sino que se basan en la historia recogida de los padres. Este estudio pone de manifiesto que la comunicación de problemas del sueño en los niños es mayor en los progenitores que tienen problemas con su propio sueño, y no pueden refrendarse cuando se utilizan criterios objetivos.
The lasting influences of early food-related variety experience: a longitudinal study of vegetable acceptance from 5 month to 6 years in two populations
Maier-Nöth A, Schaal B, Leathwood P, Issanchou S.
PLoS One. 2016; 11(3): e0151356
Existe un interés creciente por conocer –y potenciar– la adquisición de habilidades relacionadas con la alimentación en el niño pequeño. Las experiencias sensoriales en etapas tempranas de la vida pueden influir en las preferencias y en la aceptación de los alimentos. Existen datos contrastados que muestran que tanto la lactancia natural como la exposición a una mayor variedad de verduras en el inicio de la alimentación complementaria se asocian a un mayor consumo de nuevos alimentos posteriormente.
En el estudio presentado se examinan los efectos a largo plazo en tres contextos de exposición a estímulos relacionados con las comidas: bebés amamantados, exposición temprana a una variedad de verduras y exposición repetida (en 8 comidas consecutivas) a verduras inicialmente rechazadas. Se evaluaron los resultados a los 15 meses, y a los 3 y 6 años de edad.
El estudio inicial se llevó a cabo en 147 parejas madre-hijo de dos localidades de Francia y Alemania. El inicio del seguimiento se realizó cuando los niños tenían 5,2 ± 0,1 meses, que es la edad habitual de comenzar con las verduras en dichas zonas. La oferta y aceptación de los alimentos a los 15 meses y a los 3 años se realizó por medio de cuestionarios que cumplimentaban los padres, mientras que el seguimiento a los 6 años se realizó en una sesión presencial en el laboratorio, con cuatro experimentos.
A los 15 meses, los participantes que habían recibido lactancia materna comían más verduras y les gustaba un mayor número de ellas que los que habían recibido una fórmula infantil. Las verduras que inicialmente rechazaron, pero que aceptaron después de una exposición repetida, continuaban formando parte de su dieta en un 79% de los niños. A los 3 años, continuaba gustándole al 73%.
En el experimento presencial realizado a los 6 años de edad se observó que, tanto los niños que habían sido amamantados como los que probaron una mayor variedad de verduras en el inicio de la alimentación complementaria, comían más verduras nuevas y les gustaban más. Tenían más interés también en probar verduras que los que habían recibido una fórmula o una escasa variedad de verduras. Y a los 6 años, un 57% de los niños que probaron verduras que inicialmente no les gustaban, continuaban consumiéndolas.
Los autores demostraban así que las influencias tempranas en la alimentación contribuyen a modificar los hábitos alimentarios y que ese efecto persiste a lo largo del tiempo.
Lo que este estudio aporta:
Este estudio confirma algo ya conocido: el tipo de lactancia y la experiencia con una mayor variedad de verduras en el momento de comenzar con la alimentación complementaria condiciona la aceptación posterior de otras verduras. Y, además, ese efecto persiste en el tiempo. Hay razones científicas que apoyan el consejo nutricional que se les da a las mamás respecto a cómo alimentar a sus hijos, y puede ayudarles a favorecer la adquisición de hábitos saludables en ellos.
J.M. Moreno-Villares
Unidad de Nutrición Clínica. Hospital Universitario «12 de Octubre». Madrid
Ácido docosahexaenoico. ¿Un ácido graso omega-3 esencial?
El papel del ácido docosahexaenoico (DHA) ha sido ignorado durante muchos años. En los últimos 20 años se le ha prestado progresivamente mayor atención, hasta el punto de poderse considerar como esencial en el lactante y en determinadas patologías, al resultar poco eficiente su conversión a partir de sus precursores omega-3 (ácidos alfa-linolénico y eicosapentaenoico). Este artículo analiza la evolución en el tiempo de las ingestas de DHA recomendadas por los organismos internacionales en diversas edades, las cantidades de DHA en alimentos para lactantes fijadas por la legislación de la Unión Europea (UE), y las autorizaciones en la UE de declaraciones nutricionales y también sobre propiedades saludables en el cerebro y la visión.
Tolerancia y eficacia de una fórmula extensamente hidrolizada en lactantes con alergia a proteínas de leche de vaca mediada por IgE. Estudio JUNGLO (I): hidrolizado extenso de caseína
Estabilidad y cambio en los hábitos alimentarios de los españoles
El objetivo de este trabajo es describir algunos de los hábitos alimentarios de los españoles con el fin de determinar si nos encontramos ante un modelo alimentario compartido por la población o si estamos ante una situación de desestructuración alimentaria. En definitiva, se pretende averiguar si hay datos para alarmarse respecto a los cambios drásticos en los hábitos alimentarios de los españoles. Los resultados proceden de la encuesta de ámbito nacional ENHALI-2012, desarrollada por el grupo de Sociología de la Alimentación de la Universidad de Oviedo. Todo parece indicar que los españoles cuentan con normas alimentarias básicas que sirven de referencia para elegir qué y cómo comer. Este modelo normativo está presente en quienes deben resolver su alimentación o la de otros. Sin embargo, este modelo alimentario está ocultando una diversidad de elecciones alimentarias determinadas por factores como la clase social, la posición laboral, la edad, el sexo o la situación familiar que determinan la forma en que se aplica este modelo normativo y, por tanto, abren vías para su transformación y, cómo no, para el incumplimiento de la norma.
Hemangioma parotídeo tratado con propranolol: a propósito de un caso
Los hemangiomas parotídeos son los tumores salivares más frecuentes en la infancia. Debido al rápido y expansivo crecimiento característico de estas lesiones, pueden aparecer complicaciones significativas como pérdida de función del órgano o desfiguración permanente. En estos casos la intervención terapéutica precoz podría ser decisiva para minimizar efectos indeseables. El propranolol está considerado, actualmente, como el fármaco de primera elección en el tratamiento de los hemangiomas infantiles complicados, en múltiples localizaciones, presentando un adecuado perfil de seguridad así como una excelente eficacia. Se presenta el caso de una lactante de 45 días de vida diagnosticada de hemangioma de parótida derecha y que fue sometida a tratamiento con propranolol; a propósito de este caso se realiza una breve revisión del abordaje de esta patología.
Nutrientes clave en la alimentación complementaria: el hierro en fórmulas y cereales
Las fórmulas de continuación y los cereales infantiles van enriquecidos según lo establecido por la legislación. Sin embargo, el enriquecimiento de alimentos infantiles no es siempre igual de efectivo. En el caso del hierro, no todas las sales autorizadas por ley presentan la misma biodisponibilidad; por tanto, podría producirse una baja absorción de hierro no detectada que dé lugar a situaciones de deficiencia. Una dieta deficitaria durante el inicio de la alimentación complementaria (4-7 meses) es la principal causa de deficiencia de hierro, y suele estar ocasionada también por otros factores, como la presencia en la dieta de compuestos que modifican la absorción de hierro (p. ej., fitatos, calcio, oxalatos, vitamina C o proteínas). La carencia de hierro es, en la actualidad, el problema nutricional con más prevalencia entre la población. En la mayoría de los países no industrializados amenaza a más del 60% de las mujeres y niños, mientras que en los países industrializados el 12-18 % de las mujeres y el 9,6% de los niños sufren anemia. Por tanto, la alimentación complementaria es un vehículo idóneo para realizar una intervención nutricional preventiva y evitar que se produzcan situaciones carenciales. La búsqueda de fuentes de hierro altamente absorbibles supone un reto clave para la industria de alimentos infantiles.
Intolerancia a la lactosa
La intolerancia a la lactosa (IL) es el síndrome de malabsorción más frecuente en la infancia y adolescencia. Se manifiesta con dolor, molestias abdominales, diarrea, flatulencia, distensión abdominal, náuseas e incluso vómitos. La lactosa es un disacárido presente en la leche que se hidroliza gracias a la acción de la lactasa-floricina-hidrolasa (LPH). Así, la IL se produce cuando, por diferentes circunstancias (transitorias como las infecciones o genéticas), la LPH disminuye/pierde su función induciendo una carencia en la digestión de la lactosa. Puesto que en esta situación se produce (en muchos casos) una retirada de lácteos, debe controlarse especialmente la ingestión de calcio y, por la particular dependencia de este, la densidad mineral ósea (DMO). La DMO es un factor relevante para prevenir la osteoporosis y, dado que una buena masa ósea en la etapa adulta dependerá del acopio efectuado durante la infancia, se debe prestar especial atención a los aspectos nutricionales. Para ello, existen diferentes opciones dietéticas como leche sin lactosa o de baja concentración además de bebidas vegetales o alimentos ricos en calcio; sin embargo, estas dos últimas opciones son inadecuadas nutricionalmente como sustitutivas de la leche.
Alteraciones físicas y psicológicas en preescolares mal comedores / Primeros trabajos y expectativas de los nuevos pediatras
En el artículo se revisa la evolución de preescolares que presentan un patrón de alimentación selectiva (los conocidos como picky eaters, comedores selectivos o melindrosos). La alimentación selectiva es muy frecuente en la infancia, sobre todo en los preescolares (de 2 a 5 años); tan frecuente que a menudo se ve como parte de un desarrollo normal. Sin embargo, algunos de estos niños mantienen ese patrón de conducta hasta la adolescencia o más tarde. Para conocer la repercusión del trastorno en el niño y en su familia, los autores estudiaron a una cohorte de 917 niños de 24-71 meses de edad con estas características, que acuden a centros de atención primaria en un área de salud del sudeste norteamericano. Los padres cumplimentaron unas encuestas diagnósticas estructuradas, relacionadas con los hábitos alimentarios, la capacidad de autorregulación, los síntomas psiquiátricos y las variables del ambiente del hogar. Una subcohorte de 188 parejas se evaluó 24,7 meses después.
Resultados
Los patrones de alimentación selectiva entre moderados e intensos se asociaban a síntomas psicopatológicos (ansiedad, depresión, déficit de atención e hiperactividad), tanto en el momento de la primera encuesta como en el seguimiento. La gravedad de los síntomas era mayor cuanto peor era la conducta selectiva. Se observó también una alteración en el funcionamiento familiar más allá de los aspectos relacionados con la comida o la aversión alimentaria.
Conclusiones
Los autores concluyen que a la vista de estos hallazgos, los pediatras han de intervenir de forma temprana en los niños que presentan un patrón de conducta alimentaria selectiva de moderada intensidad, con el fin de prevenir el desarrollo de una psicopatología posterior. En el último Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fith Edition (DSM-V) se recoge este cuadro como un trastorno de la conducta alimentaria restrictivo-evitativo (avoidant/restrictive food intake disorder [ARFID]) y sugieren evitar el término «comedor selectivo».
Comentario
Los trastornos de la conducta alimentaria en el niño pequeño son frecuentes y suelen tener un carácter adaptativo. Los padres, preocupados por las posibles implicaciones sociales y sobre la salud de sus hijos, suelen consultar con el pediatra. No hay generalmente un protocolo de actuación. Los clínicos tratan de minimizar la alarma de los padres que, con frecuencia, se sienten culpabilizados por los sanitarios por no saber ofrecer una cantidad suficiente de comida nueva. Con un enfoque correcto, encaminado a reafirmar a los padres y dar pautas concretas a las familias, es posible normalizar el hábito alimentario y el funcionamiento familiar. Sin embargo, los casos más graves pueden generar una gran conflictividad familiar y se asocian a psicopatologías, tanto en el niño como en el resto de miembros de la familia, y precisan un abordaje y un tratamiento más intenso. La alimentación selectiva en los niños puede ser una señal de alarma de gran vulnerabilidad, lo que conlleva un riesgo de presentar una psicopatología posteriormente.
M.ªJ. Galiano Segovia
New pediatricians: first jobs and future workplace goals
Freed GL, McGuinness GA, Moran LM, Spera L, Althouse LA
Pediatrics. 2015; 135(4): 701-706.
Existe cierta preocupación sobre cuáles son las posibilidades de los pediatras jóvenes de encontrar un trabajo que cumpla con sus expectativas. Para ello, los autores de este artículo decidieron encuestar a los 5.210 pediatras que tuvieron que pasar el Examen de Certificado de Pediatría en 2014 (en Estados Unidos es preciso certificarse en Pediatría tras terminar la residencia mediante un examen nacional, aunque no se precisa de forma inmediata para conseguir un trabajo; https://www.abp.org/become-certified/general-pediatrics/admission-requirements), con el fin de preguntarles acerca del grado de satisfacción sobre su primer trabajo y si se adecuaba a sus expectativas laborales.
El cuestionario estructurado podía cumplimentarse en menos de 10 minutos y fue respondido por más del 99% de los pediatras.
Resultados
El 45% de los que respondieron trabajaban con pediatras generales. El 75% de los pediatras que terminaron en los 2 últimos años eran mujeres. El principal factor a la hora de elegir el primer trabajo, tanto en hombres como en mujeres, era el estilo de vida y las consideraciones sobre la familia o la pareja, aunque más en las mujeres que en los hombres (el 69 frente al 55%; p <0,0001). Las consideraciones económicas tenían un peso considerablemente menor, y en este caso importaban más a los hombres. La mayoría de los encuestados referían encontrarse satisfechos con su trabajo actual en relación con sus expectativas, tanto los hombres como las mujeres. La mayoría de los que trabajan en atención primaria no tenía ningún interés en realizar una actividad hospitalaria. De los que habían terminado su residencia en los últimos 2 años, un 23% tenía planeado trabajar a tiempo parcial durante un cierto periodo en los próximos 5 años.
Conclusiones
Pese a la preocupación sobre si los jóvenes pediatras tenían la posibilidad de encontrar un trabajo acorde a sus ideales de trabajo, la mayoría de los encuestados trabajaba en empleos que se ajustaban bastante a sus deseos profesionales y enfocados, sobre todo, al trabajo clínico.
Comentario
Con unas características demográficas muy similares a las nuestras (aunque con un porcentaje más elevado de mujeres, la mayoría trabajando en atención primaria), los resultados obtenidos en este estudio parecen ser discordantes con lo que ocurre en España. Sería interesante realizar una encuesta sobre el grado de satisfacción de los pediatras jóvenes de nuestro país sobre su empleo y cómo se ajustaría a sus planes personales y profesionales.
J.M. Moreno-Villares
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario «12 de Octubre». Madrid
Errores dietéticos en el lactante: las bebidas vegetales (parte 2)
Errores dietéticos en el lactante: las bebidas vegetales (parte 1)
Posibilidades dietéticas en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad
Ictericia secundaria a una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
Presentamos el caso de un varón de 7 años de edad, remitido a nuestra consulta para su valoración por un cuadro de ictericia mucocutánea. Las analíticas orientan hacia una anemia hemolítica y, tras interrogar a la familia, se concreta que el cuadro había comenzado a las 24 horas de la ingesta de habas, por lo que se orienta el cuadro como un probable déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (D-G6PD), confirmándose posteriormente. Se inicia tratamiento de soporte. Las cifras más bajas de hemoglobina y hematocrito se detectan al cuarto día tras la ingesta del agente desencadenante, permaneciendo el paciente prácticamente asintomático. Las cifras analíticas se normalizan completamente a los 14 días del inicio del cuadro. En este caso se detectó la coexistencia de D-G6PD con otra eritropatía, G6PD/HbS (anemia de células falciformes), asociación que ya ha sido descrita en otros trabajos anteriormente. Al alta hospitalaria se proporcionó al paciente una lista de fármacos y alimentos con efecto oxidante, así como asesoramiento genético. Asimismo, nos parece importante resaltar la importancia de excluir la coexistencia de D-G6PD con otras eritropatías.
Colaboración multidisciplinaria en el tratamiento de un niño de 5 años de edad con desnutrición
Evaluación de la anemia ferropénica en niños menores de 6 años de edad de diferentes etnias
Dieta mediterránea y estilos de vida. Relación con la obesidad en los preadolescentes
Seguridad alimentaria: un hito a conseguir
Resulta una excelente noticia que el Parlamento Europeo apueste por la salud de sus ciudadanos e invierta parte de su tiempo y capacidad legislativa en el análisis y la publicación de una reglamentación sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y convenientemente actualizada.
Entre la ciudadanía cada vez existe una mayor conciencia respecto al tan extendido axioma de que «somos lo que comemos». Así pues, la primera premisa para saber quiénes somos es conocer lo que comemos.
En este sentido, tanto los ciudadanos como las instituciones europeas ponen el acento en reclamar un mayor conocimiento de los alimentos que se nos ofrecen diariamente y una mejor información sobre ellos. Para conseguir ese objetivo, la Unión Europea (UE) publicó una reglamentación de obligado cumplimiento para todos sus países miembros (Reglamento n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de octubre de 2011) a partir de diciembre de 2014.
En los objetivos generales de este Reglamento se expone que la información alimentaria facilitada perseguirá un nivel de protección elevado de la salud y los intereses de los consumidores, proporcionando una base para que el consumidor final tome decisiones con conocimiento de causa y utilice los alimentos de forma segura, teniendo en cuenta las consideraciones sanitarias, económicas, medioambientales, sociales y éticas.
Tres son las líneas de trabajo que se expresan en el Reglamento de la UE.
La primera de ellas obliga a aclarar con precisión la presencia de 14 alérgenos de elevada prevalencia europea. El hecho de sufrir un episodio de reacción alérgica fundamentalmente es un quebranto, a veces grave, de la salud del individuo, sobre el que siempre pende, cual espada de Damocles, la posibilidad de sufrir una transgresión involuntaria por falta de una información segura o por la descripción críptica en el etiquetado de alguno de los alérgenos, en ocasiones incluidos en palabras alejadas del conocimiento de la población general.
No sólo es un gasto del capital individual de salud, sino que además se calcula que cada episodio de alergia alimentaria –según los datos ya ofrecidos en el Simposio Internacional de Alergia Alimentaria, celebrado en Barcelona en noviembre de 2011– cuesta al Sistema Nacional de Salud para los adultos 1.460 €, frente a los 787 € de los no alérgicos. Y para la población infantil aún es mayor, pues el coste medio de los episodios de alergia alimentaria es de 1.590 €, frente a los 624 € que originan los niños no alérgicos. A este coste hay que añadir que un 14% de las consultas médicas en menores de 14 años y un 6% en el resto se producen por este motivo. Asimismo, como ha ocurrido en los últimos años, la prevalencia de la alergia sigue aumentando considerablemente según todos los indicadores. Está claro que todos los esfuerzos dirigidos a evitar la compra del producto que contenga determinado alérgeno y, por tanto, su ingesta, son beneficiosos desde todos los puntos de vista.
Una segunda vía de actuación del Reglamento se encarga de los aspectos nutricionales, individualizando una serie de componentes y de principios inmediatos en unidades estándares de producto terminado, que son de gran ayuda y dan una orientación sobre las características nutricionales del producto ofertado. La población general cada vez se muestra más informada y conoce mejor las bondades o desviaciones nutricionales de los alimentos, por lo que una información clara y comprensible será de gran ayuda para el consumidor y, a la vez, proporcionará confianza en el fabricante que actúe con transparencia.
La tercera vía propugnada es sobre la transparencia y claridad de comprensión de la información. Es oportuno recoger aquí los indudables esfuerzos que hace la Administración para obtener un etiquetado que, al menos, recoja unos mínimos legales. Pero si se quiere introducir en la etiqueta toda la información requerida por la UE y, sobre todo, si se tiene voluntad de servicio y de transparencia real, sin utilizar expresiones equívocas o interpretables, y se pretende proporcionar una información conveniente más allá de lo mínimo exigible por legislación, la propia directriz europea aconseja expresar la información escrita mediante otros métodos visuales o pictogramas que aseguren su comprensión a la práctica totalidad de los usuarios.
Desde hace varios años se están intentando desarrollar varias plataformas para traducir de forma completa e intuitiva toda esta información.
La tecnología ha supuesto una gran ayuda en este sentido. De hecho, el Codex Alimentarius, que es la agencia de la OMS y la FAO para desarrollar estándares alimentarios y guías de buenas prácticas a escala mundial, destacó en su centenario, celebrado el pasado 2013, la plataforma española Foodlinker como la mejor iniciativa del año, al dar solución a estas inquietudes en el mismo punto de compra, y la eligió para acompañar su vídeo institucional de celebración del primer centenario del Codex, en tanto en cuanto representaba el modelo a seguir en el futuro.
Está claro que, en esta concepción del servicio a la comunidad y a los usuarios y consumidores, son muchas las partes implicadas, y no siempre todas las voluntades están tan decididas a colaborar, aunque es fácil darse cuenta de que la buena solución está en nuestras manos. A los fabricantes les interesa la transparencia porque, además, fideliza a sus clientes frente a marcas más tibias a la hora de facilitar la información, o incluso reticentes a ello, y que se conforman con cumplir los mínimos. Las cadenas de distribución, como mercados, supermercados y grandes superficies, y las empresas de certificación se verán reforzadas en su credibilidad al disponer de líneas completas de alimentos perfectamente testados con rigor, hasta los límites que hoy en día permite la tecnología. En estos casos, seguro que las asociaciones de afectados, y por extensión sus familiares y amigos, beneficiarán a los que hacen el esfuerzo solidario de ir más allá de lo estrictamente legal. Las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas y la Administración deben llevar a cabo una reivindicación permanente, asumiendo el papel de aliados activos de la seguridad y el bienestar de los pacientes y sus familias.
Actualmente se habla mucho de la «marca España». Los excelentes productos con los que contamos están ahí; los fabricantes están empezando a colaborar en el proceso, aunque todavía hay muchos que no perciben las indudables ventajas de ese esfuerzo inicial; la Administración está dispuesta a ello, con voluntad de aplicar las legislaciones al respecto; la tecnología está preparada y disponible y, sobre todo, los pacientes están esperando hechos reales, y no sólo muestras teóricas de nuestro interés colectivo. Exportar el mensaje de que España apuesta por la seguridad alimentaria con hechos es importante para todos los estamentos que intervienen en la cadena de la alimentación.
Entonces, ¿a qué esperamos?
Dr. Vicente Varea Calderón
Expresidente de la Sociedad Española de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica. Exjefe de la Sección de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital «Sant Joan de Déu». Barcelona.
Bibliografía
- Codex Alimentarius de la OMS. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=eQY7CU6QClk&feature=youtu.be
- European Food Safety Authority. Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Guidance for submission for food additive evaluations. EFSA J. 2012; 10(7): 2.760 [60 pp.] [doi: 10.2903/j.efsa.2012.2760]. Disponible en: www.efsa.europa.eu/efsajournal
- Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión.
Merck Serono concede las primeras becas Grant for Growth Innovation (GGI)
- El nombre de los premiados se ha conocido durante la celebración del 53 Congreso de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica (ESPE), celebrado del 18 al 20 de septiembre en Dublín
- Con la entrega de estas becas se pretende fomentar el desarrollo de proyectos de innovación para el avance de la investigación científica y médica en el área de crecimiento
Madrid, 22 de septiembre de 2014. Merck Serono ha anunciado el nombre de los ganadores de la primera edición de las becas Grants for Growth Innovation (GGI) en un simposio satélite que ha tenido lugar durante la celebración del 53 Congreso de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica (ESPE), celebrado del 18 al 20 de septiembre en Dublín (Irlanda).
En esta primera edición se ha recibido un total de 60 solicitudes procedentes de 19 países. Todas ellas fueron revisadas por un Comité de Dirección Científico formado por endocrinólogos reconocidos internacionalmente y presidido por Christian Strasburger, jefe de Endocrinología Clínica del Hospital Universitario Charité (Berlín). Tras un riguroso proceso de selección, se han concedido tres premios para apoyar proyectos de innovación procedentes de Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.
Los ganadores de las becas GGI en esta primera edición han sido:
Dr. Leo Dunkel, de la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido). Proyecto: Defining the role of fibroblast growth factor 21 (FGF21) in the pathogenesis of growth hormone resistance and subsequent growth failure in chronic childhood conditions.
Dr. Julian Lui, del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver de Bethesda (Estados Unidos). Proyecto: Cartilage-Targeted Therapeutics for Growth Disorders
Dr. Lars Sävendahl, del Instituto y Hospital Universitario Karolinska, en Solna (Suecia). Proyecto: Early prediction of long-term growth response to GH treatment; Evaluation of a newly developed technique based on magnetic resonance imaging of the tibia growth plate.
«Las becas Grant for Growth Innovation reflejan el compromiso de Merck con la innovación, puesto que consideramos que ésta es la base de nuestros esfuerzos para avanzar en nuevas posibilidades en el tratamiento de trastornos del crecimiento humano», afirmó Steven Hildemann, director médico global y jefe de Global Medical Affairs y Global Drug Safety de Merck Serono. Asimismo, añadió que «identificar y apoyar a los investigadores que tienen la vista puesta en el futuro en el ámbito del crecimiento ayuda a alcanzar el objetivo colectivo de avanzar en nuestro conocimiento en esta área terapéutica y proporcionar mejores resultados a los pacientes que viven con desórdenes de crecimiento».
Acerca de las becas para la investigación GGI
Merck Serono anunció en el año 2013 el inicio del programa GGI para apoyar el desarrollo de conocimiento en el área de crecimiento. En total, se destinará un total de hasta 400.000 euros a uno o más proyectos de investigación.
Cada proyecto presentado ha sido evaluado en ciego por un Comité de Dirección Científico formado por endocrinólogos reconocidos internacionalmente, de acuerdo a cinco criterios: innovación, fundamento científico, claridad, viabilidad e impacto de la investigación.
Para más información sobre el programa GGI, puedes visitar http://www.grantforgrowthinnovation.org
Acerca de Merck
Merck, la multinacional alemana con mayor tradición farmacéutica y química del mundo, es hoy una compañía con unas ventas de 10.300 millones de euros en 2011. Con una historia que se remonta a 1.668 y un éxito basado en innovaciones desarrolladas por colaboradores con espíritu emprendedor. Merck cuenta hoy con aproximadamente 40.000 empleados en 67 países del mundo. Merck agrupa sus actividades bajo Merck KGaA, cuyas acciones pertenecen a la familia Merck en un 70% aproximadamente. El 30% restante cotiza en Bolsa. En 1917, la filial norteamericana de Merck&Co fue expropiada y ha sido desde entonces una compañía independiente.
Valoración del uso de «Lactobacillus reuteri» en el tratamiento de los cólicos del lactante: estudio piloto
Introducción: El cólico del lactante es un cuadro de malestar abdominal, definido por Wessel y recogido en los criterios de Roma III. Aunque se considera benigno, guarda cierta relación con los marcadores inflamatorios, y provoca un trastorno en el lactante y una gran ansiedad en sus familiares. Últimamente el uso de probióticos como Lactobacillus reuteri ha obtenido buenos resultados en otras poblaciones europeas.
Objetivo: Como la microbiota modula la respuesta inflamatoria intestinal y depende de factores ambientales y genéticos, propusimos un estudio piloto para tratar de reproducir estos resultados en nuestra población.
Método: Estudio observacional y prospectivo de la sintomatología relacionada con los cólicos en 17 lactantes sanos, a los que se prescribió L. reuteri DSM 17938, indicación aprobada por la Agencia Española Reguladora de la Alimentación, en todos los casos con el consentimiento informado y escrito de los familiares. Se realizó un seguimiento mediante un cuestionario de datos clínicos y dos visitas presenciales para el control y la determinación de calprotectina en heces. El estudio estadístico se llevó a cabo mediante el programa Stata v11, con el test de la ji al cuadrado y un análisis de regresión lineal.
Resultados: Los parámetros clínicos, como el tiempo del llanto y el malestar del lactante, fueron mejorando según pasaban las semanas. La percepción de mejoría y la disminución de los niveles de calprotectina en heces también mostraron una evolución paralela. Las curvas de peso y talla no se vieron afectadas.
Conclusiones: El uso de L. reuteri mejora claramente la sintomatología del lactante, reduce la ansiedad familiar, disminuye los valores de los marcadores inflamatorios intestinales y no interfiere en el desarrollo ponderoestatural de los pacientes.
Cuestiones prácticas en el tratamiento del asma en la infancia. Respuestas desde la evidencia científica
El asma es un conjunto heterogéneo de enfermedades que se manifiestan por episodios recurrentes de sibilancias, tos, sensación de falta de aire y opresión torácica. Las características únicas del asma infantil hacen que su clasificación, diagnóstico y tratamiento difieran sustancialmente del asma del adulto, sobre todo en la edad preescolar. Esto genera dudas y dificultades en el manejo de estos pacientes, que en la mayoría de los casos puede realizarse desde atención primaria sin necesidad de derivar al paciente al especialista. El presente artículo ofrece una revisión actual de la literatura científica, estructurado en preguntas de interés clínico enfocadas al pediatra de atención primaria, que abarcan desde el tratamiento del paciente asmático en función de la edad a aspectos más concretos como el asma de esfuerzo, los sistemas de inhalación o la seguridad de los fármacos empleados.
|
Entrevista con Dr. José Ramón Villa Asensi Jefe de Sección de Neumología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid |
Treclinac®: Nueva y única combinación para el tratamiento del acné
Una nueva formulación que combina clindamicina y tretinoína consigue rápidos resultados contra el acné
Treclinac® es un nuevo producto para el acné que trata eficazmente tanto las lesiones inflamatorias como las no inflamatorias y que posee muy buen perfil de tolerabilidad. Estas propiedades son debidas a una formulación innovadora que contiene clindamicina y dos formas de tretinoína: una forma solubilizada, disponible inmediatamente y una forma cristalina en suspensión, que permite una lenta y progresiva penetración del retinoide en la piel1.
Treclinac® posee importantes beneficios frente a las combinaciones actualmente disponibles para el tratamiento del acné:
Treclinac® es más eficaz que la combinación clindamicina / peróxido de benzoilo puesto que, al poseer esta última dos agentes antimicrobianos y no contar con un retinoide en su formulación, no actúa en las lesiones no inflamatorias2-4.
Treclinac® es mejor tolerado que otras combinaciones a base de retinoide, como la que contiene adapaleno y peróxido de benzoilo, manteniendo la misma eficacia frente a lesiones inflamatorias y no inflamatorias5,6.
Treclinac® es fácil de utilizar y no produce blanqueamiento del cabello o los tejidos ya que no contiene peróxido de benzoilo como las otras dos combinaciones existentes.
Treclinac® cumple con las recomendaciones del Grupo Alianza Global para Mejorar los Resultados en el Acné, que establece que la mayoría de los pacientes con acné deberían ser inicialmente tratados con un retinoide tópico en combinación con un agente antimicrobiano puesto que esto permite atacar a la mayor parte de los factores patogénicos del acné y trata tanto las lesiones inflamatorias como las no inflamatorias7.
Más información:
info@meda.es
www.meda.es
Acceso a ficha técnica
Bibliografía
- Del Rosso JQ, Jitpraphai W, Bhambri S, et al. Clindamycin phosphate 1.2%- tretinoin 0.025% gel: vehicle characteristics, stability, and tolerability. Cutis 2008;81:405-8.
- Schlessinger J, Menter A, Gold M, et al. Clinical safety and efficacy studies of a novel formulation combining 1.2% clindamycin phosphate and 0.025% tretinoin for the treatment of acne vulgaris. J Drugs Dermatol 2007;6:607-15.
- Bettoli V. Efficacy and safety of novel clindamycin 1% / tretinoin 0.025% formulation for acne vulgaris: pooled analysis of 3 phase III studies. Presented at AAD 2013; Poster 6404.
- Duac. Summary of product characteristics. 2011; Stiefel (a GlaxoSmithKline Company), UK.
- Goreshi R, Samrao A, Ehst BD. A double-blind, randomized, bilateral comparison of skin irritancy following application of the combination acne products clindamycin/tretinoin and benzoyl peroxide/adapalene. J Drugs Dermatol 2012;11:1422-6.
- Perez M. Cross-study comparison of efficacy and safety of clindamycin 1%/tretinoin 0.025% and adapalene 0.1%/benzoyl peroxide 2.5% for acne vulgaris. Presented at AAD 2013; Poster 6087.
- Thiboutot D, Gollnick H, Bettoli V, et al. New insights into the management of acne: an update from the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne group. J Am Acad Dermatol 2009;60:S1-50.
El rechazo a alimentarse y la selectividad alimentaria en el niño menor de 3 años: una compleja combinación de factores médicos, sensoriomotores y conductuales
El rechazo de un niño a alimentarse se caracteriza por su negativa a comer todos o la mayoría de los alimentos. La selectividad alimentaria se caracteriza por la ingesta de una variedad limitada de alimentos y el rechazo a la mayoría de los nuevos nutrientes. Cuando los problemas de rechazo de alimentos y selectividad persisten, los niños corren el riesgo de tener deficiencias nutricionales. A pesar de que casi todos los niños con problemas de alimentación tienen alguna condición biológica, la mayoría de los programas de intervención se centran en los componentes conductuales. Los términos «rechazo a alimentarse» y «selectividad alimentaria» parecen implicar que se trata de comportamientos voluntarios cuando, en realidad, es muy probable que se deban a problemas médicos o sensoriomotores no identificados que transforman el proceso de alimentarse en algo difícil o doloroso. El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer una revisión de los factores que deben tenerse en cuenta en la evaluación y el tratamiento del niño que rechaza alimentarse o que se muestra excesivamente selectivo en la aceptación de alimentos.
Sistemas de ventilación no invasiva de alto flujo en neonatología: revisión y aproximación a su utilización en hospitales de la Comunidad de Madrid
El uso de sistemas de ventilación de alto flujo ha ido creciendo en el ámbito de la neonatología en los últimos años. Estos dispositivos difieren de los sistemas de ventilación de presión continua (CPAP), por ejemplo, en la necesidad de que exista una fuga pericánula variable, y no deben emplearse como sustitutos de la CPAP. Es fundamental garantizar un adecuado calentamiento y humidificación del flujo para su correcta utilización. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios que intentan demostrar su eficacia y seguridad, y de la impresión subjetiva de ser un buen método de oxigenoterapia no invasiva, tanto en niños nacidos a término como en prematuros, aún desconocemos la presión espiratoria final exacta que generan en la orofaringe, y en qué patologías deben emplearse; por tanto, de momento no se pueden establecer protocolos de uso estandarizados.
Nuevos ingredientes en las fórmulas para lactantes nacidos a término (I): Probióticos, prebióticos y simbióticos
La leche humana (LH) proporciona todos los nutrientes necesarios para el crecimiento del recién nacido a término. Además de los nutrientes universalmente reconocidos, la LH contiene un número de componentes no nutritivos que probablemente desempeñan un papel en el crecimiento del lactante. Además, también contiene compuestos bioactivos responsables de una amplia gama de efectos beneficiosos, como la promoción de la maduración del sistema inmunitario y la protección contra las infecciones. El aislamiento y la identificación en LH de oligosacáridos y bacterias con efectos beneficiosos para el huésped proporciona apoyo científico para la suplementación de las fórmulas infantiles con estos compuestos, con el fin de avanzar hacia el objetivo de imitar los efectos funcionales observados en los lactantes alimentados con LH. Los oligosacáridos con funciones de prebióticos y cepas seleccionadas de bacterias con funciones probióticas se han añadido a las fórmulas infantiles en los países de la Unión Europea y otros países. Sin embargo, el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica ha publicado una revisión sistemática sobre las evidencias de los efectos que los probióticos y/o prebióticos ejercen sobre la salud y la seguridad de la administración de las fórmulas suplementadas. Este Comité llegó a la conclusión de que actualmente no hay datos suficientes para recomendar el uso sistemático de fórmulas infantiles suplementadas con probióticos y/o prebióticos para el lactante sano. El objetivo de esta revisión es analizar las bases científicas para la adición de estos compuestos a las fórmulas lácteas.
Utilización del polietilenglicol con electrólitos en niños menores de 2 años. Dosificación, eficacia y tolerancia. Estudio de 35 pacientes
Objetivo: Evaluar la eficacia, la tolerancia y la dosis óptima de polietilenglicol (PEG) 3350 con electrólitos (PEG+E) en el tratamiento del estreñimiento funcional en niños menores de 24 meses.
Pacientes y métodos: Revisamos las historias de niños con estreñimiento funcional (Roma III) tratados con PEG+E. Administramos el PEG mezclado en el biberón o con líquidos, medio sobre al día en menores de 12 meses y 1 sobre al día en mayores de 12 meses. Registramos la dosis inicial y de mantenimiento eficaz, el número de deposiciones/semana y la consistencia de las heces antes y después del tratamiento, la duración y los efectos secundarios.
Resultados: Identificamos 35 pacientes (19 niñas y 16 niños), con una media de edad de 13,64 ± 6,10 meses y un peso medio de 11,65 ± 2,72 kg. La duración media del tratamiento fue de 4,6 ± 3,67 meses. La dosis inicial fue de 0,43 ± 0,26 g/kg/día y la dosis de mantenimiento eficaz de 0,57 ± 0,34 g/kg/día. Observamos diferencias estadísticamente significativas en el número de deposiciones/semana y en la consistencia de las heces antes y después del tratamiento. El PEG resolvió el estreñimiento en 34 pacientes (97,14%) a las 12 semanas de tratamiento. Observamos efectos secundarios en 5 pacientes (14,2%), que se resolvieron al ajustar la dosis.
Conclusiones: La aceptación, el cumplimiento y la adherencia al tratamiento fueron muy buenos. La dosis efectiva media fue de 0,57 g/kg/día. La mejoría en el número de deposiciones por semana y en la consistencia de las heces fue muy significativa (p <0,001). Los efectos secundarios se resolvieron al ajustar la dosis. El PEG+E es seguro, bien tolerado y altamente eficaz en el tratamiento del estreñimiento funcional en pacientes menores de 24 meses.
Sueño y obesidad en la infancia
La obesidad y el síndrome metabólico son dos de los grandes problemas de salud infantil de la sociedad occidental. De forma paralela, en los últimos años también estamos asistiendo a una disminución de las horas de sueño entre la población infantil. Desde 1992, numerosos estudios epidemiológicos, tanto transversales como longitudinales, demuestran que la privación crónica de sueño en niños se asocia a un mayor riesgo de desarrollo de sobrepeso-obesidad y/o síndrome metabólico (hipertensión arterial, aumento de resistencia a la insulina y dislipemia). Los mecanismos precisos por los que dormir menos horas provoca obesidad son desconocidos, aunque parecen estar implicados múltiples factores, como las alteraciones en el eje hipotálamo-hipofisario (varios neuropéptidos como la leptina y la grelina), un mayor apetito con especial avidez por comidas de alto valor energético, o una mayor sensación de fatiga, con la consiguiente reducción de la actividad física y aparición de alteraciones en el ciclo sueño-vigilia (alteraciones del ritmo de la melatonina). En este trabajo se han revisado las evidencias actuales sobre la relación entre el sueño y la obesidad en la población pediátrica. Actualmente se acepta que los niños que duermen menos horas tienen mayor probabilidad de desarrollar sobrepeso y síndrome metabólico, aunque no se ha podido aún demostrar una clara relación de causalidad. Es necesario promover un sueño adecuado entre la población infantil, ya no sólo por los numerosos efectos beneficiosos conocidos (cognitivos, inmunológicos, conductuales, metabólicos e incluso de disminución de la mortalidad), sino también por un posible efecto preventivo de la obesidad y el síndrome metabólico.
Dermatitis atópica en pacientes pediátricos y su relación con algunos factores desencadenantes: Estudio DERMAT-4
Introducción: La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad multifactorial, en la que tanto los factores endógenos como los exógenos intervienen en el desarrollo, el mantenimiento y la exacerbación de la patología.
Objetivo: El objetivo del estudio fue investigar los factores endógenos y exógenos relacionados con la DA, y su influencia sobre la gravedad y la frecuencia de los brotes agudos.
Pacientes y métodos: Estudio epidemiológico transversal sobre la DA y sus factores asociados, en el que han participado 115 pediatras. Se incluyeron pacientes en fase de brote agudo. Se registraron diversos datos, como los factores sociodemográficos, las características de la DA, el tipo de piel, la presencia de otras atopias, nevos y factores ambientales (exposición a contaminación ambiental, humo del tabaco y radiación solar), potencialmente causantes de estrés oxidativo, la sobreinfección de las lesiones y el tipo de alimentación. Los posibles factores se relacionaron con las características de la DA mediante un análisis univariante y multivariante, utilizando como variables la gravedad del brote agudo (índice SCORAD) y el número de brotes en el último año.
Resultados: Se incluyeron 528 pacientes con brote agudo, con una media de edad de 3,7 años. El SCORAD fue de 33,6 y la media de brotes en el último año de 4,7. Se observó que tanto la presencia de asma/broncoespasmo, polución, signos de sobreinfección y lesiones de rascado se asociaron tanto a un número mayor de brotes como a una mayor gravedad (p <0,05). La presencia de nevos sólo se asoció a una mayor frecuencia de brotes (p <0,05). Algunos factores, como piel seca, aparición de brotes previos, alergias alimentarias, urticaria, antecedentes familiares de atopia y exposición a factores ambientales (radiación solar y humo del tabaco), se relacionaron con brotes de mayor gravedad (p <0,05). Se observó una relación entre el uso del mismo tipo de emoliencia y la menor gravedad de los brotes (p <0,05).
Conclusiones: Los resultados obtenidos confirman que existe una relación entre los factores medioambientales, la sobreinfección de las lesiones, la presencia de otras atopias y las lesiones de rascado, y la frecuencia y la gravedad de los brotes de DA. El uso de emolientes específicos aporta beneficios al tratamiento de dicha patología.
Acerca de «Alimentación del lactante y riesgo nutricional»
Sr. Director:
No podemos dejar de manifestar nuestro asombro y estupor ante las aseveraciones mantenidas en el artículo «Alimentación del lactante y riesgo nutricional»1. Una parte importante de ellas se pueden considerar imprecisas, erróneas y, lo que es más grave, meros juicios de valor. A lo largo de este artículo no vamos a tratar a fondo si es o no trabajo exclusivo del pediatra el seguimiento de la alimentación del lactante, situación en la que existe un consenso generalizado, nacional e internacional, que debe ser de colaboración entre pediatra y enfermera2-6, sino que centraremos en evaluar algunas de las afirmaciones sostenidas en dicho artículo, que nos han parecido especialmente preocupantes.
Algunas de las afirmaciones que a nuestro juicio son erróneas comienzan ya desde el mismo resumen, donde se asevera que «la alimentación del lactante debe ser decidida y supervisada por el pediatra» (pág. 205); la decisión sobre la alimentación del lactante corresponde a sus padres y no a los profesionales de la salud; la labor de los profesionales sanitarios consiste, por ejemplo, en informar de las ventajas de la lactancia materna sobre la «lactancia artificial», pero la decisión es paterna. Un poco más adelante (pág. 206) se sostiene que, desde un planteamiento maximalista, corresponde al pediatra la prescripción de la alimentación del lactante porque es el que más sabe del tema. Y nuevamente esta aseveración es incorrecta, ya que, siguiendo esta misma lógica maximalista, dicha prescripción correspondería al médico especialista en endocrinología y nutrición por ser el que más sabe sobre nutrición.
La justificación de que los vómitos, la diarrea, el estreñimiento, etc., están asociados de manera habitual a trastornos o enfermedades «graves» es falaz, ya que, por ejemplo, el estreñimiento es en más del 90% de los casos idiopático desde un punto de vista fisiopatológico7. Además de seguir esta línea de actuación sanitaria, nos encontraríamos ante una vulneración de la prevención cuaternaria8.
Formación pregrado en nutrición y pediatría
Sin embargo, el principal argumento que se esgrime a lo largo de este artículo para justificar que le corresponde al pediatra, de manera exclusiva, el manejo de la alimentación del lactante, en condiciones de «normalidad» o salud, es la descalificación constante al nivel de cualificación de las enfermeras. Brevemente, debemos recordar que la figura del ayudante técnico sanitario (ATS) constituye una particularidad –casi nos atreveríamos a afirmar una anomalía– del sistema sanitario español, que no tiene parangón con el de otro país del mundo, y que obedeció a una necesidad del colectivo médico de delegación de tareas, desde un plano eminentemente técnico y con una lógica subordinada a la labor médica, como puede apreciarse en los planes de estudios9-11. Afortunadamente, esta situación que originó un retraso en la evolución de la enfermería en nuestro país fue superada hace algo más de 35 años con el Real Decreto 2128/77, de 23 de julio, por el que las escuelas de ATS se convierten en escuelas universitarias de enfermería12. A lo largo de los años se ha producido un notable desarrollo de la enfermería como disciplina científica y como profesión.
Respecto a los cambios acontecidos en la formación, podemos afirmar que existe formación de pregrado en nutrición, tanto en los planes de estudios de la diplomatura en enfermería como en los actuales de graduado en enfermería, por lo que no podemos compartir esa supuesta falta de conocimientos y deficiente preparación técnica.
Si comparamos los planes de estudios de la Licenciatura de Medicina y la Diplomatura en la Universidad Autónoma de Madrid, ambos en extinción, podemos observar que el futuro médico estudia una asignatura denominada Nutrición Clínica (asignatura obligatoria en la universidad) con 4,5 créditos LRU, y la futura enfermera tiene en su currículum Nutrición y Dietética (asignatura troncal) con 5 créditos LRU13.
Asimismo, en esta misma universidad con los actuales Grados, en el de Medicina aparece la asignatura de Nutrición que se imparte en el quinto curso, con 3 créditos ECTS, mientras que el Grado de Enfermería contiene una asignatura denominada Farmacología y Nutrición II (sólo nutrición) según la Guía Docente de la asignatura 2012-2013, con 6 créditos ECTS, y que se desarrolla en el segundo curso14.
Vemos, pues, que la formación en Nutrición no es inferior en el caso de la titulación de Enfermería al Grado de Medicina, sino que es superior. Igualmente, 3 créditos ECTS se desarrollan en el plan de estudios del Grado de la Universidad «Rey Juan Carlos», con la asignatura de Nutrición en el tercer curso. En algunas universidades, como la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares, la Nutrición no aparece en el plan de estudios del Grado de Medicina, ni como asignatura básica ni como obligatoria. Éste es el panorama de enseñanza de la nutrición en las 4 universidades públicas de la Comunidad de Madrid que imparten los estudios de medicina15-20.
Por otra parte, los conocimientos sobre el niño y adolescente se sitúan entre los 6 créditos de Enfermería del Niño y la Adolescencia en la Universidad Autónoma de Madrid, con 6 ECTS, y el Grado de Medicina, que tiene dos asignaturas: Pediatría y Neonatología I con 3 ECTS, y Pediatría y Neonatología II con 6 ECTS. Como podemos apreciar, la diferencia no es tan llamativa entre ambos grados en la Universidad Autónoma de Madrid. En la Universidad de Alcalá de Henares también se imparten 9 ECTS de Pediatría, y en la Universidad Complutense de Madrid hay una asignatura, Enfermedades del Niño y Adolescente, con 12 ECTS. Del mismo modo, la asignatura del Niño y la Adolescencia se imparte con 6 créditos ECTS en varias universidades, como las de Burgos y Valladolid; en la Universidad «Rey Juan Carlos» se imparte Enfermería Neonatológica y Pediátrica, con 4,5 ECTS, en la Universidad Complutense de Madrid Enfermería Materno-Infantil, con 6 créditos ECTS, y en la Universidad de Alcalá de Henares Enfermería Clínica en la Infancia, Adolescencia y Envejecimiento, con 6 ECTS.
Del conocimiento científico a la opinión
Además, estas afirmaciones sobre el nivel de conocimientos y destrezas técnicas en la alimentación del lactante se mantienen en función de los datos obtenidos de 2 estudios que, por su relevancia para el argumentario general del artículo, nos gustaría analizarlos brevemente. El trabajo de Hyde de 199421 ha sido imposible de localizar, ni en las bases de datos PubMed y CINAHL ni en la propia revista, tanto en la búsqueda por los autores de este artículo como por un servicio de búsquedas bibliográficas. El artículo de Williams y Pinnington22 data del año 2003, con una muestra de 42 enfermeras de distintos niveles formativos adscritas al Derbyshire Children's Hospital. En nuestra opinión, sustentar que las enfermeras españolas presentan un déficit de conocimientos a partir de un estudio realizado en 42 enfermeras en un contexto formativo y asistencial diferente al nuestro es, cuanto menos, atrevido. El resto de la bibliografía se centra principalmente en el ámbito anglosajón, con muestras poco o nada representativas del propio ámbito de estudio, por lo que es imposible que pueden arrojar luz sobre los conocimientos de las enfermeras y enfermeros españoles, ya que la formación pregrado y posgrado es diferente en nuestro país. Por tanto, consideramos que las afirmaciones respecto al conocimiento sobre alimentación de lactantes y habilidades técnicas de las enfermeras de nuestro país no se basan en una evidencia o conocimiento científico, sino exclusivamente en las propias opiniones de los autores de dicho artículo.
Hasta ahora sólo hemos considerado la formación enfermera pregrado y, siguiendo la misma lógica que la formación pregrado, el desarrollo de las especialidades enfermeras se ha ido demorando sucesivamente, haciéndose finalmente efectivo en el año 2010 a través de la Orden SAS/1730/2010, de 17 de junio23, por la que se aprueba y publica el Programa Formativo de la Especialidad de Enfermería Pediátrica. El programa de formación de la especialidad se centra, como es lógico, en el desarrollo de las competencias enfermeras desarrolladas a través de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias24. Siguiendo esta lógica, parece claro que los profesionales encargados de la formación de las futuras enfermeras especialistas serán los que posean conocimientos específicos del ámbito de aplicación, en este caso las enfermeras. Lo que no significa que la colaboración del pediatra no sea relevante para algunos aspectos concretos de dicha formación. Pero pretender que sea el pediatra la persona que más sabe de cuidados enfermeros en la infancia nos lleva a recordar esa etapa afortunadamente superada del ATS, o al menos eso pensábamos nosotros.
Bibliografía
1. Martínez V, Dalmau J, Gil M, Morais A, Moreno L, Moreno-Villares JM, et al. Alimentación del lactante y riesgo nutricional. Acta Pediatr Esp. 2012; 70: 205-208.
2. French GM, Nicholson L, Skybo T, Klein EG, Schwirian PM, Murray-Johnson L, et al. An evaluation of mother-centered anticipatory guidance to reduce obesogenic infant feeding behaviors. Pediatrics. 2012; 130: e507-e517.
3. Bayón M, Jiménez CC. Atención a la salud infantil en los centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Madrid: Servicio Madrileño de Salud. Gerencia de Atención Primaria, 2012.
4. Garrido FJ. Evidencias científicas en el control del niño sano. Actuaciones realmente necesarias. Falta ciudad y editorial, 2006.
5. Arribas A, Gasco S, Hernández M, Muñoz E. Papel de enfermeria en atención primaria. Madrid: Servicio Madrileño de Salud. Dirección General de Atención Primaria, 2009.
6. Wen LM, Baur LA, Simpson JM, Rissel C, Wardle K, Flood VM. Effectiveness of home based early intervention on children's BMI at age 2: randomised controlled trial. BMJ. 2012; 344: e3732.
7. Cilleruelo ML, Fernández S. Estreñimiento. En: Argüelles F, García MD, Pavón P, Román E, Silva G, Sojo A, eds. Tratado de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica aplicada de la SEGHNP. Madrid: Ergon, 2011; 111-122.
8. Gérvas J, Pérez M. Uso y abuso del poder médico para definir enfermedad y factor de riesgo, en relación con la prevención cuaternaria. Gac Sanit. 2006; 20: 66-71.
9. Sellán MC. La profesión va por dentro. Elementos para una historia de la enfermería española contemporánea, 2.ª ed. Madrid: Fuden, 2010.
10. Sellán MC. Identidad y conflicto en el ejercicio del cuidado. Una aproximación histórica a la dinámica de la identidad enfermera en España [tesis doctoral]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2007.
11. Vázquez A. El papel del conocimiento histórico en la constitución de la identidad enfermera en España: una perspectiva mediacional sobre el conflicto disciplinar [tesis doctoral]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2012.
12. Real Decreto 2128/1977, de 23 de julio, relativo a la conversión de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) en Escuelas Universitarias de Enfermería y la homologación de los títulos a efectos nominativos, corporativos y profesionales.
13. Universidad Autónoma de Madrid [internet]. Madrid: Planes de estudios: licenciaturas, diplomaturas e ingenierias [citado el 5 de marzo de 2013]. Disponible en: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886331475/listadoEstudios/Licenciaturas,_diplomaturas_e_ingenierias.htm
14. Universidad Autónoma de Madrid [internet]. Madrid: Planes de estudios: grados [citado el 5 de marzo de 2013]. Disponible en: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886331475/listadoEstudios/Licenciaturas,_diplomaturas_e_ingenierias.htm
15. Universidad Rey Juan Carlos [internet]. Móstoles: Plan de estudios grado en enfermería [citado el 5 de marzo de 2013]. Disponible en: http://www.urjc.es/estudios/grado/enfermeria/enfermeria.html
16. Universidad Rey Juan Carlos [internet]. Móstoles: Plan de estudios grado en medicina [citado el 5 de marzo de 2013]. Disponible en: http://www.urjc.es/estudios/grado/medicina/medicina.html
17. Universidad Complutense de Madrid [internet]. Madrid: Plan de estudios grado en enfermería [citado el 5 de marzo de 2013]. Disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/?a=estudios&d=muestragrado3&idgr=31
18. Universidad Complutense de Madrid [internet]. Madrid: Plan de estudios grado en medicina [citado el 5 de marzo de 2013]. Disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/?a=estudios&d=muestragrado3&idgr=29
19. Universidad de Alcalá de Henares [internet]. Alcalá de Henares: Plan de estudios grado en medicina [citado el 5 de marzo de 2013]. Disponible en: http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=101&plan=G215&T=CIENCIAS_DE_LA_SALUD
20. Universidad de Alcalá de Henares [internet]. Alcalá de Henares: Plan de estudios grado en enfermería [citado el 5 de marzo de 2013]. Disponible en: http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=205&plan=G209&T=CIENCIAS_DE_LA_SALUD
21. Hyde L. Knowledge of basic infant nutrition amongst community health professionals. Matern Child Nurs J. 1994; 19: 27-32.
22. Williams A, Pinnington LL. Nurses' knowledge of current guidelines for infant feeding and weaning. J Hum Nutr Diet. 2003; 16: 73-80.
23. Orden SAS/1730/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el Programa Formativo de la Especialidad de Enfermería Pediátrica.
24. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Alimentación complementaria dirigida por el bebé («baby-led weaning»). ¿Es una aproximación válida a la introducción de nuevos alimentos en el lactante?
Tradicionalmente, la introducción de la alimentación complementaria pasa por un periodo de alimentación triturada, hasta que el lactante adquiere las habilidades para tomar comida en trocitos. En la práctica, el momento de la introducción de alimentos no triturados se ha ido retrasando, lo que ha llevado a una mayor frecuencia de problemas en la alimentación en esa edad.
La alimentación complementaria guiada por el bebé (baby-led weaning) se basa en que sea el propio lactante quien se alimenta llevándose la comida a la boca, en vez de ser alimentado con una cuchara por un adulto. En esta práctica, el lactante se incorpora pronto a la comida familiar y comparte su menú, manteniendo la lactancia materna. Algunos estudios observacionales de pequeño tamaño sugieren que esta técnica favorece los patrones de alimentación, aunque no se ha podido demostrar si se plasma en efectos beneficiosos para la salud. Su difusión surge a raíz de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de retrasar la introducción de la alimentación complementaria hasta los 6 meses, en un momento en que el lactante ha alcanzado hitos importantes en su desarrollo, lo que haría posible que se alimentara por sí mismo. Algunos de los aspectos contenidos en esta filosofía serían válidos para la mayoría de los lactantes, aunque es difícil aceptarlo en su radicalidad (oposición a las comidas con cuchara).
Las principales dudas que se plantean respecto a esta técnica son saber si el lactante recibe suficiente variedad de nutrientes y en una cuantía suficiente (p. ej., el hierro), si existe riesgo de atragantamiento y si la técnica es aplicable en todos los niños.
A fecha de hoy, parece importante que los pediatras conozcamos en qué consiste esta técnica de alimentación y podamos responder a las preguntas de los padres sobre su eficacia y seguridad.
Papel de los cereales en la alimentación infantil
En el primer año de vida, la lactancia materna es el referente durante al menos los 6 primeros meses, pero hay una cierta dispersión de tendencias cuando se llega a la edad de introducir la alimentación complementaria. Tradicionalmente, los cereales han sido y son los primeros alimentos que se aconsejan como inicio de la alimentación complementaria. En los últimos tiempos se ha observado un descenso que posiblemente esté relacionado con algunos tópicos negativos, por lo que nos ha parecido oportuno actualizar su papel.
Las características fisiológicas de los primeros años de vida son circunstancias que tienen gran importancia para conseguir una buena adaptación en la progresión de la alimentación atendiendo a las capacidades que el nuevo ser va adquiriendo en estos primeros años, preferentemente en sus funciones digestivas, renales y neuromusculares.
Los cereales son una excelente fuente nutricional, pero no todos tienen las mismas propiedades, por lo que se repasa su composición para valorar los beneficios que representan en la salud del niño, tanto como aporte de la energía que va necesitando para cubrir sus necesidades, como para evitar deficiencias proteicas y de vitaminas y oligoelementos. No sólo es importante la cantidad, sino también la calidad y el contexto de una alimentación variada y equilibrada que ayude a compensar el resto de los aportes.
Ya que los cereales son fundamentales en la alimentación de nuestros hijos, es bueno recordar algunas recomendaciones actualizadas sobre su uso en los diferentes periodos de la vida, ya sea en forma de papillas en los primeros meses o de cereales más complejos en etapas más avanzadas, así como resaltar la vigencia que conservan en la alimentación de los primeros años si se utilizan correctamente.
Calidad de las grasas en la dieta y desarrollo infantil
Metilfenidato en niños y adolescentes con déficit de atención e hiperactividad: estudio DIHANA
Novedades en la alimentación complementaria para recién nacidos con lactancia materna
Introducción: La leche materna debería ser el alimento exclusivo de los bebés hasta los 6 meses, pero puede ser necesaria la alimentación complementaria entre los 4 y los 6 meses.
Objetivo: Valoración clínica del empleo de una nueva papilla de cereales preparada con agua, en niños de 4 meses de edad con lactancia materna.
Material y métodos: Fueron reclutados 30 lactantes sanos, con lactancia materna hasta los 6 meses. A los 4 meses se indicó durante 4 semanas una toma diaria de dichos cereales en sustitución de una toma de leche materna. La composición, preparada al 25% con agua, aporta 106 kcal/100 g. El promedio de ingesta de papilla fue de 190 kcal/día. Se constató una diferencia significativa en el Z-score (p <0,01) para el peso a los 4 meses de 0,15 ± 0,88 frente al peso a los 5 meses de 0,40 ± 0,85. Las curvas de talla y perímetro craneal fueron normales. No se alteró el ritmo deposicional y la aceptación de la papilla fue excelente.
Conclusión: El nuevo preparado es una magnífica alternativa para iniciar la alimentación complementaria en lactantes con lactancia materna exclusiva que precisen el inicio de dicha alimentación sin incorporar fórmula.
«Fast food» frente a dieta mediterránea
En las últimas décadas se han ido imponiendo nuevas formas de alimentarse en consonancia con un modelo social basado en el consumo, y en el que la idea de dieta saludable ha cobrado un enorme interés comercial. Es frecuente que, al referirse a la comida rápida (fast food) y a la dieta mediterránea, tanto los medios de comunicación como algunos profesionales hagan valoraciones generales, imprecisas, y en las que se prescinde del sistema cultural y económico en el que ambos conceptos se han establecido. En el presente texto hacemos una recapitulación de diferentes informaciones técnicas sobre el tema y exponemos una visión de estos dos modos de alimentarse y de sus principales factores condicionantes. Señalamos también la importancia decisiva de la intervención educativa desde edades tempranas y el papel fundamental del pediatra de atención primaria en la prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación.
¿Por qué dudamos de si la leche de vaca es buena para los niños? Parte 2
La leche constituye un alimento básico en la alimentación humana, más allá del periodo de destete, al menos en la población de origen caucásico. En los últimos años han comenzado a circular, fundamentalmente a través de canales de información no profesionales, ideas sobre los perjuicios del consumo de la leche de vaca en la edad infantil. En la mayoría de ocasiones se trata de posturas apriorísticas con poco o ningún fundamento que las sustente. El papel del consumo de leche de vaca y la aparición de anemia ferropénica, la intolerancia a la lactosa y la alergia a las proteínas de leche de vaca constituyen algunas de las justificaciones que tradicionalmente se han utilizado para argumentar esa postura. A ellas se han unido más recientemente su influencia en la aparición del síndrome metabólico o de otras enfermedades no transmisibles o de origen autoinmune (como la diabetes mellitus tipo 1), pero también la relación con los trastornos del desarrollo, o como causa del aumento de mucosidad o de los problemas respiratorios de los niños. En estos artículos se repasan las debilidades y dudas, donde las hubiere, de cada uno de estos aspectos, para concluir con unas recomendaciones prácticas de consumo de leche en la etapa infantil.
Experiencia con inmunoglobulina subcutánea en inmunodeficiencias humorales
Introducción: La terapia con inmunoglobulina subcutánea (IgSC) es una alternativa a la terapia intravenosa (IgIV), muy utilizada en el extranjero desde hace varios años para el tratamiento de las inmunodeficiencias humorales. Se presenta la mayor experiencia clínica con este tipo de terapia en un hospital terciario español. Además, se analizan las dos técnicas principales de administración de gammaglobulina por vía subcutánea: bomba de infusión (pump therapy) y técnica manual (push therapy), de la que no existe experiencia previa en nuestro país.
Pacientes y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes en tratamiento sustitutivo con IgSC durante los 2 primeros años tras su implantación en nuestro centro, siguiendo un protocolo basado en la administración de dosis semanales de IgSC equivalentes a las dosis mensuales de IgIV, y se analizaron la eficacia, la seguridad y los costes.
Resultados: La muestra estuvo constituida por 13 pacientes, ocho de ellos varones, con una media de edad de 18 años, y cuya patología de base más frecuente era la inmunodeficiencia común variable (9/13). Con la terapia con IgSC se obtuvo una media de inmunoglobulina G sérica valle un 37% mayor, mientras que la tasa de infecciones/paciente/año se mantuvo baja, la mayoría leves. No se registraron episodios adversos sistémicos, mientras que las reacciones locales fueron leves y transitorias. La técnica de administración más utilizada fue la técnica manual, o push-therapy, más económica que la administración con bomba.
Conclusiones: La terapia sustitutiva con IgSC se ha implantado satisfactoriamente en nuestro centro, con muy buenos resultados de eficacia y seguridad. Según nuestra experiencia, la técnica manual posee algunas ventajas respecto a la administración con bomba de infusión que la hacen preferible en la práctica clínica diaria, si bien son necesarios más estudios controlados con muestras más grandes.
¿Por qué dudamos de si la leche de vaca es buena para los niños? Parte 1
La leche constituye un alimento básico en la alimentación humana, más allá del periodo de destete, al menos en la población de origen caucásico. En los últimos años han comenzado a circular, fundamentalmente a través de canales de información no profesionales, ideas sobre los perjuicios del consumo de la leche de vaca en la edad infantil. En la mayoría de ocasiones se trata de posturas apriorísticas con poco o ningún fundamento que las sustente. El papel del consumo de leche de vaca y la aparición de anemia ferropénica, la intolerancia a la lactosa y la alergia a las proteínas de leche de vaca constituyen algunas de las justificaciones que tradicionalmente se han utilizado para argumentar esa postura. A ellas se han unido más recientemente su influencia en la aparición del síndrome metabólico o de otras enfermedades no transmisibles o de origen autoinmune (como la diabetes mellitus tipo 1), pero también la relación con los trastornos del desarrollo, o como causa del aumento de mucosidad o de los problemas respiratorios de los niños. En estos artículos se repasan las debilidades y dudas, donde las hubiere, de cada uno de estos aspectos, para concluir con unas recomendaciones prácticas de consumo de leche en la etapa infantil.
Alimentación y enfermedad inflamatoria intestinal. Tratamiento y control nutricional de la EII en pediatría. Parte 2
La relación que se establece entre la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y la dieta es compleja. Las publicaciones sobre este aspecto son escasas y contradictorias, más aún, si cabe, en el ámbito de la pediatría. El presente trabajo, en una primera parte, ofrecía una revisión de la evidencia científica existente sobre el discutible papel de la dieta como factor de riesgo o causa de la aparición de la EII, así como sobre las consecuencias nutricionales que tiene dicha enfermedad en una población en periodo de desarrollo.
La segunda parte de la revisión se centra en evaluar la eficacia de la nutrición enteral como tratamiento de la EII, especialmente en la enfermedad de Crohn, y el papel preponderante que en este caso desempeña frente al tratamiento farmacológico, así como su capacidad para revertir las complicaciones derivadas de esta patología en cuanto al estado nutricional y al crecimiento.
Alimentación y enfermedad inflamatoria intestinal. Tratamiento y control nutricional de la EII en pediatría. Parte 1
La relación que se establece entre la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y la dieta es compleja. Las publicaciones sobre este aspecto son escasas y contradictorias, aún más, si cabe, en el ámbito de la pediatría. El presente trabajo, en una primera parte, ofrece una revisión de la evidencia científica existente sobre el discutible papel de la dieta como factor de riesgo o causa de la aparición de la EII, así como sobre las consecuencias nutricionales que tiene dicha enfermedad en una población en periodo de desarrollo.
La segunda parte de la revisión se centra en evaluar la eficacia de la nutrición enteral como tratamiento de la EII, especialmente en la enfermedad de Crohn, y el papel preponderante que en este caso desempeña frente al tratamiento farmacológico, así como su capacidad para revertir las complicaciones derivadas de esta patología en cuanto al estado nutricional y al crecimiento.
Actualización en el tratamiento farmacológico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) afecta a alrededor del 5% de los niños, y se caracteriza por la presencia de inatención y/o impulsividad e hiperactividad.
Alimentación del lactante y riesgo nutricional
Los dos primeros años de vida representan un periodo de gran vulnerabilidad para el ser humano. Decidir la composición de la dieta o la forma de administrar los alimentos a esta edad obliga a conocer los riesgos generales e individuales que se puedan presentar en cada niño, afrontándolos desde un conocimiento suficiente de la fisiología de la digestión, la absorción y el metabolismo de los nutrientes y la semiología de los trastornos que pueden necesitar una valoración específica. En los últimos años, se ha ido produciendo una delegación de responsabilidades respecto a la alimentación del niño por parte de los pediatras y de alguno de sus órganos de representación. Las razones de esta delegación son múltiples y se analizan en este documento. La publicación de la Orden SAS/1730/2010, que regula el Programa Formativo de la Especialidad de Enfermería Pediátrica, es un punto más en esta pendiente. Basándose en la exigencia de cualificación profesional, de calidad en los procesos y servicios, en el presente texto se defiende la idea de que la alimentación del lactante debe ser decidida y supervisada por el pediatra.
Prevalencia de la lactancia materna en el sector de salud del Hospital «Son LLàtzer» de Palma de Mallorca
Objetivo: Conocer la incidencia y la prevalencia de la lactancia materna (LM) en los 6 primeros meses de vida, y relacionarla con las variables que predisponen al inicio de la lactancia y su mantenimiento, las dificultades más frecuentes y los motivos de abandono y/o la introducción temprana de otros alimentos. Se pretende comparar las prácticas hospitalarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la prevalencia de lactancia materna al inicio.
Material y método: Estudio descriptivo transversal con recogida de datos retrospectivos, mediante encuesta telefónica a madres de bebés de 15, 30, 90 y 180 días, y los registros de enfermería de la maternidad sobre alimentación de los recién nacidos.
Resultados: La prevalencia de la decisión de lactancia materna en el momento del parto es del 81,2%, y al alta del hospital del 76%. Va descendiendo progresivamente, y a los 15 días de vida es del 73,6%, al mes del 72,5%, a los 3 meses del 56,9%, y a los 6 meses del 37,8%. Las madres que han hecho «piel con piel» después del parto y han iniciado la lactancia precoz en la primera hora tienen una mayor prevalencia de lactancia materna completa frente a lactancia parcial a los 15 días (un 86,6 y un 86,3%, frente un 56,3 y un 55%, respectivamente). La asociación desaparece a partir del primer mes, y tampoco se observa ninguna relación entre la práctica de «piel con piel» y la lactancia materna en la primera hora, con el abandono precoz de la lactancia. La edad de la madre no se asocia al tipo de la lactancia, según los datos obtenidos. El 79,3% de las madres con estudios universitarios mantiene la lactancia hasta los 3 meses, frente al 62,2% de las madres con otros estudios; a los 6 meses, todas lo hacen de forma similar.
Los momentos críticos de abandono se presentan alrededor del primer mes, y entre el cuarto y quinto mes de vida.
Los motivos de lactancia parcial durante el primer mes son principalmente (75,64%) el llanto, el hambre, la poca ganancia de peso y la leche insuficiente. Los motivos de lactancia parcial entre los 3 y 6 meses son la recomendación profesional (60,6%), motivos de trabajo o estudios (18,2%), y leche insuficiente, llanto o hambre (18,2%).
Conclusiones: Las tasas de lactancia materna en el sector de salud del Hospital «Son Llàtzer» son similares a las obtenidas en otros estudios y a las de la Encuesta Nacional de Salud de 2006. Las prácticas hospitalarias adecuadas mejoran la prevalencia de la lactancia al inicio; después son muchos los factores que intervienen. Para mejorar la prevalencia de la lactancia los meses posteriores, se debe mejorar la atención sanitaria tras la hospitalización y las medidas institucionales que la protejan.
«Helicobacter pylori» en lactante de 1 año
Se presenta el caso de un niño que al año de vida fue diagnosticado y tratado de infección por Helicobacter pylori.
Ingresó en 3 ocasiones entre los 8 y 11 meses de vida en el servicio de lactantes por rechazo a la alimentación, estreñimiento pertinaz y desnutrición de grado III. En las analíticas y pruebas realizadas se descartaron las causas más frecuentes de malabsorción intestinal a esta edad. En el último ingreso, a los 11 meses de edad, se diagnosticó gastritis crónica activa y sensibilización a alimentos; la determinación de antígeno de H. pylori en heces y mucosa gástrica fue positiva. Se instauró tratamiento con triple terapia y dieta exenta de alimentos a los que el niño había demostrado sensibilización. Asimismo, se necesitó administrar la alimentación por sonda nasogástrica dado el rechazo total oral a la misma. El paciente evolucionó de forma favorable.
Análisis nutricional del desayuno y almuerzo en adolescentes
Objetivo: Estudiar el modelo de desayuno de una población de adolescentes y analizar sus características nutricionales a fin de establecer normas y/o estrategias de intervención nutricional.
Material y métodos: Distribución aleatoria y estratificada por cursos de un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos en el desayuno (primer desayuno y almuerzo) a 400 adolescentes (188 varones y 212 mujeres), con edades comprendidas entre los 13 y 16 años. Se han calculado las densidades de nutrientes en relación con las recomendaciones dietéticas establecidas (%RDA).
Resultados: El 93,5% desayunaba diariamente y el 80% almorzaba de manera habitual. La leche (89,3%) y los dulces (45,7%) en el primer desayuno y el bocadillo con embutidos y/o jamón (74,6%) en el almuerzo eran los alimentos más habituales. La %RDA media de la ingestión calórica era del 14,9% en el desayuno y del 18,4% en el almuerzo (no significativo [NS]). La %RDA media de la ingestión de colesterol era del 23,9% en el desayuno y del 27,5% en el almuerzo (NS). El consumo proporcional de hidratos de carbono era superior (p <0,05) en el desayuno, mientras que el de lípidos era superior (p <0,05) en el almuerzo. Más de dos tercios de la ingestión de proteínas era de origen animal. La %RDA de la ingestión de calcio era superior (p <0,05) en el desayuno, mientras que las %RDA del consumo de proteínas, fibra y hierro eran superiores (p <0,05) en el almuerzo.
Conclusiones. Este modelo de desayuno, si bien proporciona una cobertura energética adecuada, difiere del prototipo de dieta saludable, con un consumo excesivo de azúcares refinados (primer desayuno) y carnes y derivados (almuerzo), y deficiente en cereales y frutas. Sería preceptivo fomentar el consejo dietético en los programas de atención primaria, así como desarrollar programas de alimentación y nutrición en la enseñanza obligatoria.
La comida en familia: algo más que comer juntos
La familia puede ejercer una gran influencia en la dieta de los niños y el desarrollo de sus hábitos alimentarios. Esto, a su vez, puede modificar su ganancia ponderal.
Desde el principio de los tiempos, sentarse a la mesa a comer ha sido un motivo de interacción familiar. El mero hecho de compartir la comida fortalece la identidad y los vínculos familiares a través de la transmisión de una serie de patrones de conducta. Los adolescentes constituyen un grupo de especial interés.
Los investigadores han demostrado que la comida en familia se asocia con un consumo mayor de frutas, verduras, cereales y productos ricos en calcio, y un menor consumo de alimentos fritos y refrescos. Además, contribuye al desarrollo de los hábitos alimentarios y a la mejora del lenguaje y de las habilidades de comunicación. Pero es que, además, se ha observado una disminución de los hábitos de riesgo, como fumar, beber alcohol o consumir drogas en los chicos de familias en que se comparte la mesa con más frecuencia, así como un mejor rendimiento escolar.
Por todos los beneficios anteriormente expuestos, promover la comida en familia es una herramienta potente de salud pública que ayudaría a mejorar la calidad de la dieta de nuestros niños y adolescentes, contribuiría a reducir el sobrepeso y potenciaría los resultados académicos y sociales.
Neurotóxicos medioambientales (IV)*. Tabaco, alcohol, solventes, flúor y aditivos alimentarios: efectos adversos en el sistema nervioso fetal y posnatal y medidas preventivas
Objetivos: 1) Divulgar la neurotoxicidad del humo del tabaco, alcohol y otros solventes, flúor y algunos aditivos alimentarios, y 2) recomendar las medidas preventivas para minimizar/eliminar su exposición.
Materiales y métodos: Revisión bibliográfica sistemática de los efectos en el sistema nervioso central (SNC) en desarrollo. Búsqueda en MEDLINE, Science Citation Index y Embase de los trabajos observacionales de exposición a bajas dosis en humanos y de experimentación en animales de los últimos 10 años.
Resultados: 1) El tabaquismo activo y pasivo de las madres gestantes provoca trastornos del aprendizaje, déficit de atención y del cociente intelectual (CI) persistente, y está asociado con un menor rendimiento académico en la descendencia; 2) la exposición fetal a bajas dosis de alcohol se ha asociado con hiperactividad, trastornos de atención, de aprendizaje y deterioro de la memoria en la descendencia; 3) la exposición a solventes por hobbies o aficiones en el hogar puede ser un factor de riesgo considerable, especialmente en áreas mal ventiladas; 4) estudios en animales y humanos sugieren que la exposición al flúor, a los niveles a que se expone la población por fluoración del agua potable y otros suplementos, puede tener efectos adversos sobre el neurodesarrollo, y 5) en animales de experimentación los efectos neurotóxicos por aspartamo y glutamato requieren dosis mucho mayores que las de la dieta humana.
Conclusiones: 1) El SNC fetal e infantil es especialmente vulnerable a la exposición a bajas dosis de humo de tabaco y alcohol; 2) no existe un nivel seguro de exposición ni para el tabaco ni para el alcohol; 3) el registro en la consulta de los hobbies o aficiones en el hogar con solventes permitirá detectar familias en riesgo; 4) los suplementos de flúor sólo están indicados en poblaciones de riesgo; 5) la relación entre la dieta y el comportamiento en niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad es incierta, y 6) la historia ambiental pediátrica es necesaria para avanzar en el conocimiento y en los aspectos preventivos, pronósticos y evolutivos de las enfermedades relacionadas con estas exposiciones.
Enfisema subcutáneo tras la administración de vacuna frente al virus de la hepatitis B
Exponemos el caso de un neonato de 48 horas de vida, que presenta irritabilidad y rechazo a los alimentos. En la exploración se pone de manifiesto un miembro inferior izquierdo doloroso a la palpación, asociado con crepitacion y rubor. Se visualiza una lesión compatible con un pinchazo en su zona central. En la radiografía se confirma la presencia de un enfisema subcutáneo posvacunal.
Miedo al atragantamiento («choking phobia») en el diagnóstico diferencial de los trastornos de la conducta alimentaria
Introducción: El «miedo al atragantamiento» se caracteriza por el temor y la aversión a ingerir alimentos sólidos, e incluso, en ocasiones, líquidos y medicamentos. Estas características, junto con la pérdida de peso y la frecuencia de síntomas obsesivo-compulsivos, hacen pensar a veces en una anorexia nerviosa.
Material y métodos: Estudio descriptivo longitudinal de una serie de 6 pacientes (4 niños y 2 niñas) diagnosticados de miedo al atragantamiento en los últimos 5 años.
Resultados: La edad media en la primera visita fue de 9,9 años (rango de 5-16 años) y el tiempo de evolución desde el inicio del cuadro de 1,7 meses (desviación estándar [DE]: 1,0 meses). Los niños habían perdido como promedio un 13% del peso inicial, situándose su peso en el momento del diagnóstico en una puntuación Z media de –1,19 (DE: 0,72). Tras el diagnóstico, todos los niños recibieron terapia cognitivo-conductual (TCC), asociada a farmacoterapia en 5 pacientes. Precisaron suplementación de la dieta con una fórmula hipercalórica 4 pacientes (300-900 kcal/día) durante un periodo medio de 2 meses. Todos los casos evolucionaron favorablemente, con normalización de la ingesta y recuperación ponderal tras un periodo medio de 5,6 meses (DE: 2,5).
Conclusiones: 1. Aunque los datos clínicos de presentación pueden hacer pensar en una anorexia nerviosa de comienzo precoz, en estos pacientes no existe distorsión de la imagen corporal ni temor a la ganancia de peso. 2. El inicio de la sintomatología fue precedido por un episodio estresante y en algún caso se vio favorecido por una personalidad prepatológica. 3. El cuadro se acompaña frecuentemente de una pérdida importante de peso (entre el 7 y el 20% del peso inicial). 4. El éxito del tratamiento se basa en la colaboración entre los psiquiatras y el equipo de soporte nutricional.
Esofagitis eosinofílica
La esofagitis eosinofílica es una enfermedad caracterizada por una infiltración anormal de eosinófilos en el esófago distal. Los síntomas, la mayoría de las veces, son indistinguibles de los del reflujo gastroesofágico, e incluyen vómitos, regurgitaciones, náuseas, dolor epigástrico y disfagia, con escasa respuesta a la medicación antirreflujo. Se presenta el caso de dos niñas con síntomas digestivos compatibles con reflujo gastroesofágico, sin antecedentes alérgicos de interés, con mala respuesta al tratamiento médico antirreflujo, que fueron diagnosticadas mediante esofagosgastroscopia y biopsia esofágica de esofagitis esosinofílica. Las pruebas alérgicas fueron positivas a determinados alimentos. Evolucionaron de forma adecuada con una dieta exenta de alérgenos.
Uso de preparados a base de especies vegetales medicinales en niños
El uso de remedios a base de plantas medicinales se ha hecho muy popular en todo el mundo. Muchos pacientes pediátricos, en especial niños con enfermedades crónicas o recurrentes, usan este tipo de preparados. Sin embargo, algunos de estos productos pueden tener efectos secundarios o interactuar con los fármacos convencionales. Los niños son especialmente susceptibles a estas interacciones por sus características fisiológicas. Por tanto, es importante que el pediatra sepa hablar abiertamente con las familias de sus pacientes sobre el uso de plantas medicinales. Además, deben estar familiarizados con los fundamentos de su uso y conocer sobre todo los aspectos relacionados con su seguridad y eficacia. En este artículo se revisan los principios que deben regir estos conocimientos sobre plantas medicinales.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) como órgano de asesoramiento científico en seguridad alimentaria y nutrición
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) constituye, actualmente, la pieza clave del análisis de riesgos asociados a la cadena alimentaria en Europa. En este contexto, la EFSA se encarga de proporcionar asesoramiento científico, de forma independiente de los Estados miembros y la Comisión Europea, y de comunicar los riesgos existentes o emergentes. La EFSA cubre todos los aspectos de la seguridad alimentaria, la nutrición humana, la salud y el bienestar animal, así como la salud y la protección de las plantas. Para ello, existen diversos paneles científicos especializados en diversas áreas del conocimiento, una comisión científica y varios directorados. En particular, el Panel de Nutrición, Productos Dietéticos y Alergias (NDA) se ocupa de los temas relacionados con la nutrición, como la evaluación de las solicitudes de alegaciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos y de nuevos alimentos, el establecimiento de valores de referencia de ingesta, las alergias alimentarias y las fórmulas infantiles. El resultado de la labor de evaluación y asesoramiento de la EFSA se traduce en opiniones científicas y otras publicaciones. El asesoramiento de la EFSA constituye la base de la legislación europea, así como del desarrollo de políticas nutricionales, la identificación de aspectos clave para la salud pública relacionados con la dieta, y el desarrollo de programas de educación para el mantenimiento de una dieta saludable.
Efectos beneficiosos de los probióticos de la leche materna
La leche materna es el mejor alimento para los bebés durante sus fases de rápido desarrollo, puesto que no sólo aporta todos los nutrientes necesarios, sino que además contiene importantes factores funcionales implicados en el desarrollo y la maduración del sistema inmunitario neonatal, así como en la protección frente a infecciones. Entre estos factores cabe incluir también las bacterias comensales de la leche materna. Este trabajo pretende mostrar los posibles efectos beneficiosos ejercidos por las bacterias presentes en la leche materna, así como de cepas probióticas aisladas de dicha fuente. Entre ellos, cabe resaltar los efectos antimicrobianos, antiinflamatorios y/o moduladores de la respuesta inmunitaria, tanto en modelos de experimentación animal como en estudios clínicos. La demostración de la existencia de bacterias en la leche materna y los efectos beneficiosos potencialmente ejercidos por éstas en el lactante ofrecen nuevas ideas para la sustentación de las propuestas dirigidas a la inclusión de determinadas cepas probióticas en las fórmulas infantiles.
Nuevas recomendaciones diarias de ingesta de calcio y vitamina D: prevención del raquitismo nutricional
El raquitismo atribuible al déficit de vitamina D, tanto en su forma clínica como subclínica, se sigue detectando en todo el mundo. En este artículo se han revisado las nuevas guías de la National Academy of Sciences (NAS), que recomiendan una ingesta mínima de 200 UI diarias de vitamina D para prevenir los signos clínicos y analíticos de deficiencia de vitamina D, tanto en lactantes como en la infancia y adolescencia. En función de estas recomendaciones, la Academia Americana de Pediatría (AAP) aconseja la ingesta de alimentos ricos en calcio y vitamina D y la suplementación con esta vitamina en los casos en que no se asegura una ingesta mínima de 200 UI o una exposición solar adecuada.
La importancia de la comida en familia
Señor director:
Señalábamos en un artículo reciente la relevancia de algunos factores sociales en la consecución de hábitos de vida saludables en niños y adolescentes, en especial el papel que podía tener la comida en familia1. La familia ejerce una fuerte influencia en la dieta de los niños y de los adolescentes y en sus conductas relacionadas con la alimentación2. Esta influencia puede tener un impacto relevante sobre la ganancia de peso3. Comer varias veces a la semana en familia (más de 5 veces) se asocia a un mayor consumo de frutas y verduras, una mejora en el desayuno y una incidencia menor de sobrepeso y obesidad4,5.
Sin embargo, es preciso hacer algunas consideraciones a la luz de algunos artículos aparecidos en el último año.
Los cambios sociales experimentados en los últimos años en relación con la estructura familiar y la incorporación de la mujer al mercado laboral, junto con una mayor longevidad de la población y los limitados servicios públicos de apoyo a la familia, han llevado a una creciente incorporación de los abuelos en la tarea de educar a los hijos (en este caso, a sus nietos), en especial las abuelas. Esto significa que en Estados Unidos hay 2,4 millones de abuelos que son los responsables principales del cuidado de sus nietos6. De acuerdo con los datos del Panel Europeo sobre los hogares, alrededor del 12% de las mujeres de entre 50 y 65 años de edad atendían a niños una media de 35 horas a la semana7, y hasta un 5,6% de personas mayores de 65 años, la mayoría mujeres, se dedican diariamente y sin remuneración al cuidado de sus nietos8. Aunque esa tarea puede tener un impacto positivo sobre la salud mental y el apoyo social de estas personas mayores9, puede significar un descuido de su propia salud10, además de una situación estresante que se acompañe de mayor consumo de alcohol, tabaco o una ingestión excesiva de alimentos. Esto ha llevado a la creación de grupos de apoyo, consejo individual o en grupo, y otros recursos encaminados a solucionar los problemas a los que los abuelos-cuidadores-de-nietos podrían enfrentarse. Se han comenzado a estudiar, de momento como proyecto piloto, el impacto de un programa de nutrición y actividad física en los abuelos al cuidado de sus nietos. Los resultados preliminares muestran que aumentaban los conocimientos en ambas materias y, al mismo tiempo, que la satisfacción con el programa era elevada. Estos resultados abren la puerta a futuras intervenciones nutricionales en este grupo, para contribuir así a promover la salud de los abuelos y su capacidad para atender a sus nietos11.
Comentábamos también la importancia del desayuno, relacionado directamente con la calidad nutricional de la dieta en niños y adolescentes12. Entre sus ventajas demostradas están una mejora del rendimiento escolar13 y una influencia favorable sobre el índice de masa corporal (IMC)14. Sin embargo, la tendencia es que hacia el 10-30% de los niños se salta el desayuno15. El porcentaje es mayor en la población adolescente, sobre todo femenina y de bajo nivel socioeconómico. Varios estudios han encontrado una asociación entre un menor número de días en los que se desayuna y un aumento en el IMC en la edad adulta16,17. Desayunar en casa de forma habitual implica tener más fácilmente hábitos saludables y mejor elección en los alimentos que no hacerlo18,19. Como parece haber una fuerte asociación entre el desayuno de los padres y el patrón de desayuno en los adolescentes20, la implicación del desayuno familiar en la consecución de hábitos de vida saludable parece manifiesta21.
La influencia positiva de la comida en familia puede verse anulada si la comida tiene lugar delante de la televisión22. Ver la televisión se asocia con un aumento en el consumo energético, tanto en adultos23 como en jóvenes24 y niños (entre 136 y 198 kcal/día)25. Parte de ese aumento se debe al consumo de alimentos anunciados (generalmente dulces, galletas, aperitivos salados y bebidas carbonatadas), y otra parte se debe al descenso en el consumo de frutas y verduras26. Por tanto, parece razonable, por un lado, mantener el consejo de que las horas de las comidas no sean un momento «en torno al televisor», y por otro, a la espera de regulaciones específicas en la publicidad dirigida a niños y adolescentes, hay que continuar recomendando que el tiempo de ver televisión sea inferior a 2 horas diarias27.
Finalizábamos el artículo en cuestión con un comentario sobre los comedores escolares, haciéndonos eco de la realidad creciente: un porcentaje elevado de los niños españoles, sobre todo en las ciudades, realizan la comida de mediodía en el comedor escolar. Sería éste un lugar interesante para realizar intervenciones nutricionales encaminadas a conseguir hábitos de vida saludables. Comer con otros lleva a consumir mayores cantidades de alimento28. Este hecho también se ha podido comprobar en niños de edad preescolar (2,5-6,5 años): el consumo era mayor (un 30% superior) en los grupos mayores (9 niños) que en los pequeños (3 niños), y esta asociación era mayor cuanto mayor era la duración de la comida29. Este efecto podría ser de interés en niños con problemas para comer (p. ej., con toda la familia en la mesa), pero podría tener el efecto contrario en relación con la obesidad. Otras intervenciones en la escuela pueden influir positivamente en los hábitos de ingesta: la participación en actividades de cuidado de una pequeña huerta escolar se han asociado con un mayor consumo de frutas y verduras30.
Es manifiesta la preocupación de la Administración y de los profesionales de la salud por conseguir hábitos de vida saludables en nuestros niños y adolescentes, en relación sobre todo con la alimentación y la actividad física. Sin embargo, los resultados obtenidos han sido poco satisfactorios. Son muchas las variables que inciden en el desarrollo de esos hábitos saludables, lo cual, aunque a priori pueda dificultar las intervenciones poblacionales, por otra parte, abre innumerables posibilidades, como hemos intentado apuntar en estas líneas. Potenciar la comida en familia puede ser un buen comienzo del camino.
Bibliografía
- Moreno Villares JM, Galiano Segovia MJ. La comida en familia: algo más que comer juntos. Acta Pediatr Esp. 2006; 64: 554-558.
- Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics. 1998; 101: 539-549.
- Story M, Neumark-Sztainer D, French S. Individual and environmental influences on adolescent eating behaviors. J Am Diet Assoc. 2002; 102 Supl 3: 40-51.
- Neumark-Sztainer D, Hannan PJ, Story M, Croll J, Perry C. Family meal patterns: associations with sociodemographic characteristics and improved dietary intake among adolescents. J Am Diet Assoc. 2003; 103: 317-322.
- Larson NI, Neumark-Sztainer D, Hannan PJ, Story M. Family meals during adolescence are associated with higher diet quality and healthful meal patterns during young adulthood. J Am Diet Assoc. 2007; 107: 1.502-1.510.
- Simmons T, Dye JL. Grandparents living with grandchildren: 2000. Census 2000 brief report (C2KBR-31). Washington, DC: US Census Bureau, 2003.
- Eurostat. The life of women and men in Europe. A statistical portrait 1980-2000. Disponible en: http://europa.eu.int/comm/eurostat
- IMSERSO. Las personas mayores en España. Informe 2002. Disponible en: http://imsersomayores.CSIC.es
- Muñoz-Pérez MA, Zapater-Torras F. Impact of caring for grandchildren on the perceived health and social support of the grandmothers. Aten Primaria. 2006; 37: 374-380.
- Grinstead LN, Leder S, Jensen S, Bond L. Review of the research on the health of caregiving grandparents. J Adv Nurs. 2003; 44: 318-326.
- Kicklighter JR, Whitley DM, Kelley SJ, Shipskie SM, Taube JL, Berry RC. Grandparents raising grandchildren: a response to a nutrition and physical activity intervention. J Am Diet Assoc. 2007; 107: 1.210-1.213.
- Nicklas TA, Bao W, Webber LS, Berenson GS. Breakfast consumption affects adequacy of total daily intake. J Am Diet Assoc. 1993; 93: 886-891.
- Kleinman RE, May S, Green H, Korzec-Ramírez D, Patton K, Pagano ME, et al. Diet, breakfast, and academic performance in children. Ann Nutr Metab. 2002; 46 Supl 1: 24-30.
- Affenito SG, Thompson DR, Barton BA, Franko DL, Daniels SR, Obarzanek E, et al. Breakfast consumption by African-American and white adolescent girls correlates positively with calcium and fiber intake and negatively with body mass index. J Am Diet Assoc. 2005; 105: 938-945.
- Rampersaud GC, Pereira MA, Girand BL, Adams J, Metzl J. Breakfast habits, nutritional status, body weight, and academic performance in children and adolescents. J Am Diet Assoc. 2005; 105: 743-760.
- Niemeier HM, Raynor HA, Lloyd-Richardson EE, Rogers ML, Wing RR. Fast food consumption and breakfast skipping: predictors of weight gain from adolescence to adulthood in a nationally representative sample. J Adolesc Health. 2006; 39: 842-849.
- Berkey CS, Rockett HRH, Gillman MW, Field AE, Colditz GA. Longitudinal study of skipping breakfast and weight change in adolescents. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003; 27: 1.258-1.266.
- Utter J, Scragg R, Schaaf D, Fitzgerald E. Nutrition and physical activity behaviors among Maori, Pacific, and NZ European children: identifying opportunities for population-based interventions. Aust N Z Public Health. 2006; 30: 50-56.
- Utter J, Scragg R, Ni Mhurchu C, Schaaf D. At-home breakfast consumption among New Zealand children: associations with body mass index and related nutrition behaviors. J Am Diet Assoc. 2007; 107: 570-576.
- Keski-Rahkonen A, Kaprio J, Rissanen A, Virkkunen M, Rose RJ. Breakfast skipping and health-compromising behaviors in adolescents and adults. Eur J Clin Nutr. 2003; 57: 842-853.
- Affenito SG. Breakfast: a missed opportunity. J Am Diet Assoc. 2007; 107: 565-569.
- Fitzpatrick E, Edmund LS, Dennison BA. Positive effects of family dinner are undone by television viewing. J Am Diet Assoc. 2007; 107: 666-671.
- Hu FB, Leitzmann MF, Stampfer MJ, Colditz GA, Willet WC, Rimm EB. Physical activity and television watching in relation to risk for type 2 diabtes mellitus in men. Arch Intern Med. 2001; 161: 1.542-1.548.
- Bowman SA, Gortmaker SL, Ebbling CB, Pereira MA, Ludwig DS. Effects of fast food consumption on energy intake and diet quality among children in a national household survey. Pediatrics. 2004; 113: 112-118.
- Wiecha JL, Peterson KE, Ludwig DS, Kim J, Sobol A, Gortmaker SL. When children eat what they watch. Impact of television viewing on dietary intake in youth. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006; 160: 436-442.
- Boynton-Jarret R, Thomas TN, Peterson KE, Wiecha J, Sobol AM, Gortmaker SL. Impact of television viewing patterns on fruit and vegetables consumption among adolescents. Pediatrics. 2003; 112: 1.321-1.326.
- Committee on Communications. American Academy of Pediatrics. Children, adolescents, and television. Pediatrics. 1995; 96: 786-787.
- Herman CP, Roth DA, Polivy J. Effects of the presence of others on food intake: a normative interpretation. Psychol Bull. 2003; 129: 873-886.
- Lumeng JC, Hillman KH. Eating in larger groups increases food consumption. Arch Dis Child. 2007; 92: 384-387.
- McAleese JD, Rankin LL. Garden-based nutrition eduaction affects fruit and vegetable consumption in sixth-grade adolescents. J Am Diet Assoc. 2007; 107: 662-665.
Ayudas a la prescripción: interacciones de medicamentos
Introducción: La complejidad del proceso de utilización de los medicamentos es tal, que los errores asociados a su empleo pueden aparecer en uno, varios o incluso todos los pasos desde su prescripción a su dispensación. Con la introducción de ayudas sencillas en los programas de prescripción se puede mejorar de forma significativa la eficacia y la seguridad global de este proceso, y las ayudas sobre interacciones de los fármacos son las que más pueden influir en la calidad de la prescripción médica.
Objetivo: Desarrollar un programa de ayuda a la prescripción médica sobre interacciones de fármacos.
Método: Se seleccionan los medicamentos más utilizados en el área de cardiología pediátrica, revisándose para cada principio activo las interacciones fármaco-fármaco, alimento y producto medicinal.
Resultados: Se elabora una tabla con un total de 30 principios activos que recoge toda la información.
Discusión: Se estima que las interacciones pueden representar aproximadamente un 7% de todas las reacciones adversas en pacientes hospitalizados y el 1% del total de hospitalizaciones. Son muchas las posibles interacciones que pueden plantearse en la práctica clínica diaria, por lo que sólo hemos elegido las interacciones que se consideran más importantes por su potencial trascendencia clínica. La integración de esta información en el programa de prescripción electrónica constituye una ayuda a la prescripción médica, y puede contribuir a la disminución de la aparición de errores de medicación y problemas relacionados con los medicamentos.
Nutrición infantil y salud mental en el niño y en el adulto
En la última década, muchos estudios comprueban o sugieren que algunos de los llamados alimentos funcionales pueden proyectar su eficacia madurativa y preventiva del niño al adulto. Entre ellos, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA) desempeñan un importante papel tanto en el desarrollo del sistema nervioso como en la prevención de diferentes enfermedades neuropsiquiátricas. Otros nutrientes, como los nucleótidos, los oligosacáridos, los gangliósidos, el colesterol o los micronutrientes (hierro, cinc, ácido fólico), también están involucrados directa o indirectamente en la salud mental del propio niño o el adulto, y se describen más someramente en este artículo de revisión.
Prevalencia de la sensibilización a neumoalérgenos en nuestro medio
Los alérgenos son sustancias, habitualmente de naturaleza proteica, capaces de inducir en individuos predispuestos genéticamente (atópicos) anticuerpos IgE específicos, y que resultan inocuas para el resto de la población1-3.
Según la vía de entrada y el órgano de contacto, la respuesta inmunitaria o de hipersensibilidad alérgica dará lugar a manifestaciones clínicas oculares (conjuntivitis), digestivas (alergias alimentarias) o respiratorias (asma y/o rinitis).
Los alérgenos más frecuentemente relacionados con el asma son los que están presentes en el aire (aeroalérgenos o neumoalérgenos) y, al ser inhalados, ejercen sus efectos sobre la mucosa respiratoria, siendo los principales factores desencadenantes del asma y contribuyendo a la persistencia de síntomas en niños con asma establecida4.
Los principales neumoalérgenos sensibilizantes en nuestro medio, con una población bastante significativa, son los pólenes (gramíneas y olivo), los árboles ornamentales (arizónicas y plátano de sombra), el epitelio de animales, los ácaros del polvo y los hongos.
Fórmulas para lactantes sanos: principales novedades de la Directiva 2006/141/CE sobre preparados para lactantes y preparados de continuación
Objetivo: Esta revisión de la Directiva comunitaria de preparados para lactantes y de preparados de continuación analiza las modificaciones acaecidas tras la propuesta del Comité Científico para la Alimentación Humana de la Unión Europea (UE), la postura de la industria y la posición del Grupo Internacional de Expertos, liderado por la ESPGHAN, así como su plasmación normativa europea e internacional.
Metodología: Comparación de la Directiva 91/321/CEE (modificada por la Directiva 96/4/CE), el Informe de dicho Comité Científico del 2003 y las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos del 2005 con la Directiva 2006/141/CE y la Norma Codex 2007.
Conclusiones: La aprobación de estas dos nuevas normas ha permitido regular los avances científicos y tecnológicos sucedidos en los últimos 10 y 25 años, respectivamente, en temas de composición, etiquetado, presentación y publicidad de estos preparados. Sin embargo, quedan puntos controvertidos que serán probablemente objeto de futuras revisiones.
Fiebre y niños: puesta al día
La fiebre es el motivo de consulta más frecuente en el ámbito hospitalario y el segundo en atención primaria. Este hecho condiciona que todos los pediatras tengan la obligación de conocer en profundidad su manejo. Ibuprofeno y paracetamol son los antitérmicos más consumidos por la población pediátrica. Los padres de nuestros pacientes piensan que ibuprofeno es más eficaz; este hecho parece comprobarse en los estudios más recientes, después de muchos años de controversia. La vanguardia de la investigación sobre antitérmicos ha retomado una práctica denostada en los últimos años: la alternancia de dos fármacos para conseguir bajar la temperatura. Así, se acaban de publicar dos ensayos clínicos que demuestran la eficacia y la inocuidad de la alternancia, y un tercero que avala la eficacia y la seguridad de la administración simultánea de dos antitérmicos.
La presente revisión pretende, además, establecer las bases para un adecuado programa de educación para la salud respecto a la fiebre, y plantear interrogantes sobre este tema que deberían resolverse en un futuro.
Síndromes de deficiencia de adhesión leucocitaria
Los síndromes de deficiencia de adhesión leucocitaria (leukocyte adhesion deficiency [LAD]) engloban un conjunto de patologías causadas por defectos en el reconocimiento, la adhesión y la migración de los leucocitos mieloides hacia los lugares de invasión microbiana, lo que provoca la falta de defensa innata del huésped frente a bacterias, hongos u otros microrganismos. Se distinguen dos tipos: LAD I y LAD II. Los síndromes LAD I y sus variantes están causados por mutaciones que impiden la expresión o la función de las integrinas de la clase -2 (integrinas CD11/CD18, o integrinas leucocitarias). Por el contrario, los sujetos con LAD II tienen unas características clínicas similares, pero conservan intacta la expresión y la función de las integrinas leucocitarias. El fundamento molecular de la deficiencia de tipo LAD II es un defecto en la glucosilación de los ligandos situados en los leucocitos, reconocidos por la familia de las moléculas de adhesión de las selectinas. Recientemente, se ha atribuido el defecto a mutaciones en un transportador de fucosa localizado en el aparato de Golgi. El establecimiento de las bases moleculares de los síndromes LAD ha generado nuevas perspectivas en el estudio de los mecanismos de acumulación leucocitaria, que son de gran relevancia en múltiples síndromes de inmunodeficiencias, así como en ciertas enfermedades inflamatorias que acaban desencadenando una lesión tisular.
Imagen torácica con «efecto masa» en el mediastino posterior
Presentamos un caso de tuberculosis pulmonar en un lactante de mes y medio de edad que ingresa por presentar un cuadro clínico respiratorio progresivo, fiebre y rechazo del alimento. La radiografía de tórax pone de manifiesto un aumento de densidad en la región posterior del hemitórax izquierdo, que ejerce un «efecto masa» en el mediastino posterior.
Se muestran las características de esa imagen; se establece el diagnóstico diferencial de las masas localizadas en el mediastino posterior; se destaca la radiografía de tórax como una prueba muy sensible para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar; por último, se señala la pauta de actuación ante una imagen de estas características, así como la importancia en pediatría de ciertas técnicas consideradas agresivas, como la fibrobroncoscopia, pero que en realidad son pruebas sencillas y con una gran productividad diagnóstica y terapéutica.
Las cepas enterohemorrágicas de «Escherichia coli» como paradigma de patógenos emergentes. Lecciones de la gran epidemia de infección alimentaria centrada en Alemania en mayo y junio de 2011
Las cepas enterohemorrágicas de Escherichia coli (EHEC) son patógenos zoonóticos de transmisión alimentaria asociados a epidemias y a casos esporádicos de diarrea y colitis hemorrágica, cuadros que pueden complicarse y dar lugar al síndrome hemolítico urémico (HUS). La importancia de las cepas EHEC se debe a la gravedad del HUS, que es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en los niños en América y Europa. E. coli O157:H7 es el serotipo fundamental del patotipo EHEC. Ya hace años se predijo que cepas EHEC de otros serotipos podrían convertirse en importantes patógenos transmitidos por alimentos, y desde entonces estos microorganismos se han relacionado con numerosos casos de enfermedad en todo el mundo. La incidencia de estos serotipos distintos del O157:H7 sigue creciendo, lo que significa que pueden considerarse patógenos emergentes. Un ejemplo reciente es el gran brote de infecciones transmitidas por los alimentos y causadas por EHEC O104:H4, que se centró principalmente en Alemania durante mayo y junio de 2011. La cepa responsable del brote posee una combinación de factores de virulencia típicos de diferentes patotipos de E. coli, lo que corrobora que la plasticidad de los genomas bacterianos facilita la emergencia de nuevos patógenos especialmente virulentos. Las investigaciones epidemiológicas identificaron el origen del brote en una partida de semillas de alholva (fenogreco) importadas de Egipto en 2009. La dimensión internacional de esta epidemia ilustra la urgente necesidad de mejorar la vigilancia epidemiológica de las cepas EHEC.
Los probióticos en el marco de la nueva normativa europea que regula los alimentos funcionales
La entrada en vigor de la nueva normativa sobre alimentos funcionales sólo permitirá incluir alegaciones que hagan referencia a efectos beneficiosos sobre la salud demostrados científicamente. Los probióticos constituyen una importante categoría dentro de los alimentos funcionales, contemplada en el marco de esta regulación. La posible introducción de nuevas cepas prebióticas, así como su uso en sectores distintos al de la alimentación, hace, no obstante, que las normas que rigen su comercialización requieran consideraciones adicionales, como la normativa de los nuevos alimentos. En el marco de la FAO/OMS en 2002 un grupo de expertos en probióticos ha trabajado en la definición de: a) el grado de evidencia científica necesario para poder incluir alegaciones de salud en los alimentos que contienen probióticos; b) las medidas necesarias para su regulación y etiquetado, y c) los criterios para evaluar su eficacia y seguridad. Aunque todavía no existe un consenso internacional sobre todos estos aspectos, sus recomendaciones se han transferido a la Comisión del Codex Alimentarius para su consideración en el marco que regula tanto los alimentos funcionales como los nuevos alimentos. En el contexto de los probióticos, la nueva normativa sobre alimentos funcionales destaca la necesidad de evaluar las relaciones dosis-efecto y definir de forma específica las propiedades beneficiosas, la población diana de cada probiótico y los aspectos relativos a su seguridad, hasta ahora sólo regulados en probióticos para alimentación animal. La estandarización de los criterios de evaluación de la funcionalidad y la seguridad de los prebióticos, así como el establecimiento de correlaciones entre los ensayos de evaluación in vivo e in vitro, siguen constituyendo un gran reto para la comunidad científica, los productores y los órganos reguladores. Globalmente, las medidas adoptadas van a contribuir a armonizar los criterios de comercialización de los alimentos funcionales (y, entre ellos, los que contienen probióticos) y a proteger los derechos de los consumidores mediante la transmisión de las alegaciones de salud en un formato normalizado.
Control de la obesidad infantil en atención primaria
Objetivos: Valorar la efectividad de un programa de promoción de hábitos alimentarios correctos y fomento de actividad física, para reducir la obesidad y el sobrepeso en un cupo pediátrico.
Material y métodos:Diseño: estudio casi experimental antes y después. Ámbito: atención primaria. Sujetos: 611 niños de 2-13 años de edad, con sobrepeso u obesidad en un cupo pediátrico, entre 2005 y 2007. Intervenciones: promoción de actividad física y hábitos saludables. Variables: edad, sexo, antecedentes familiares de primer grado de obesidad, índice de masa corporal (IMC), analítica (perfil lipídico, hormona tiroestimulante, hemograma, metabolismo del hierro). Análisis estadístico: parámetros descriptivos de tendencia central y distribución de frecuencias. Contraste de hipótesis mediante la prueba de la t de Student y la c2.
Resultados: La prevalencia de obesidad o sobrepeso fue del 12,11% (49 y 25 casos diagnosticados de obesidad y sobrepeso, respectivamente). El 73,6% de los niños obesos tenían antecedentes familiares de primer grado de sobrepeso u obesidad (p <0,01). A los dos años, en el 43,47% de los niños incluidos en el estudio el IMC se redujo o se estabilizó (1,94; intervalo de confianza del 95%: 1,17-2,70). A los dos años, el 4% de los niños que inicialmente tenían sobrepeso fueron categorizados como normopeso y el 52,3% de los obesos fueron categorizados como con sobrepeso (p <0,001).
Conclusiones: La actuación del pediatra de atención primaria promoviendo la actividad física y la alimentación saludable, con controles de peso y talla periódicos, reduce los niveles de obesidad o sobrepeso en la población infantil. Es necesario identificar y abordar precozmente a los hijos de padres obesos.
Mastitis infecciosas durante la lactancia: un problema infravalorado (I)
La glándula mamaria de la mujer lactante contiene una microbiota fisiológica propia, dominada por estafilococos, estreptococos y bacterias lácticas. Sin embargo, existen diversos factores que pueden conducir a una mastitis infecciosa, la principal causa médica de destete precoz. Este proceso constituye una auténtica disbiosis microbiana, con un espectacular aumento de la concentración del agente causal y la desaparición del resto de las bacterias. Esta alteración provoca una inflamación y la obstrucción de los conductos galactóforos. Algunas mastitis pueden cursar con una sintomatología florida e incluso derivar en un absceso; sin embargo, en muchos casos, los únicos síntomas son un dolor intenso en forma de «pinchazos» y/o lesiones en el pezón. Este hecho provoca que se trate de un problema tan infravalorado como infradiagnosticado. Los principales agentes etiológicos de las mastitis infecciosas pertenecen a los géneros Staphylococcus y Streptococcus, con un papel creciente de los estafilococos coagulasa-negativos. Las cepas de estafilococos causantes de mastitis suelen compartir diversas propiedades: capacidad para formar biopelículas, resistencia a la meticilina (mecA+) y a otros antibióticos de relevancia clínica, y mecanismos de evasión de la respuesta del sistema inmunitario. Algunas especies de levaduras también pueden causar mastitis; sin embargo, y a pesar de las creencias injustificadas en sentido contrario, su incidencia es muy baja.
Alimentos funcionales en pediatría. Situación legal actual e implicaciones prácticas
Los alimentos funcionales (AF) son aquellos que han demostrado de forma satisfactoria que poseen un efecto beneficioso sobre una o varias funciones específicas del organismo, más allá de los efectos nutricionales. Dichos alimentos deben demostrar sus efectos cuando se consumen en las cantidades habituales de la dieta. Los AF pueden ser alimentos naturales, a los que se les ha agregado o eliminado un componente por medio de la tecnología alimentaria, y a los que se ha modificado la naturaleza o la biodisponibilidad de uno o más componentes, o cualquier combinación de las posibilidades anteriores. Los AF no son los suplementos nutricionales.
Actualmente, los AF que mayor interés científico tienen en la infancia son los prebióticos, los probióticos y los alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados tipo omega-3.
El pediatra debe conocer el concepto y las limitaciones de su definición, pues actualmente ya están definidas las declaraciones nutricionales basadas en la legislación europea, pero aún no lo están las declaraciones sobre sus propiedades saludables. Este vacío legal puede condicionar un abuso de determinados alimentos buscando un efecto preventivo, sin que se haya demostrado que están exentos de riesgos a largo plazo. Debe recordarse que una dieta variada y equilibrada sigue siendo la mejor opción para prevenir la enfermedad y mantener un adecuado estado de salud
Emulsiones lipídicas intravenosas en nutrición parenteral pediátrica
El uso de emulsiones lipídicas seguras en nutrición parenteral pediátrica representa uno de los avances más notables en nutrición clínica. Debido a ello, hay un interés creciente en optimizarlas para potenciar sus efectos beneficiosos y reducir el riesgo de complicaciones. Los lípidos deben formar parte de las soluciones de nutrición parenteral por ser fuente de ácidos grasos esenciales, pero también por constituir una buena fuente de energía con una baja osmolaridad. Durante muchos años, las únicas emulsiones lipídicas para administración intravenosa fueron las procedentes de aceite de soja con fosfolípidos de huevo como emulsionante, que demostraron sobradamente su eficacia y seguridad. Sin embargo, en la actualidad se tiende a utilizar nuevas fuentes de lípidos. Tanto las mezclas de triglicéridos de cadena larga y cadena media al 50%, como los lípidos basados en el aceite de oliva que incorporan un pequeño porcentaje de triglicéridos de cadena larga (LCT), han probado su seguridad en pediatría y podrían tener algunas ventajas frente a los LCT. Recientemente, han aparecido en el mercado español nuevas emulsiones lipídicas que contienen omega 3. Por otro lado, parece existir cierta relación entre la administración de lípidos intravenosos y la afectación hepática, aunque no se conoce el mecanismo exacto. Algunos estudios señalan factores individuales que explicarían la gran variabilidad en el riesgo de afectación hepática relacionada con la nutrición parenteral.
Influencia de la microbiota intestinal en la obesidad y las alteraciones del metabolismo
La obesidad es uno de los principales problemas de salud pública debido al rápido aumento de su prevalencia y a su alta comorbilidad con diversas enfermedades, como el síndrome metabólico, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Los cambios sociales asociados a una elevada ingesta de alimentos con alta carga energética y una baja actividad física han creado un entorno propenso a la obesidad en todo el mundo. En este contexto, la identificación de nuevos factores implicados en la regulación del balance energético es fundamental a fin de desarrollar estrategias de intervención más eficaces.
La microbiota intestinal se considera un nuevo factor implicado en la regulación del peso corporal y las enfermedades asociadas a la obesidad, dada su influencia en las funciones metabólicas e inmunológicas del hospedador. La microbiota intestinal y algunos probióticos también regulan las funciones inmunológicas del individuo, protegiéndolo frente a infecciones y procesos de inflamación crónica. En cambio, los desequilibrios en el ecosistema intestinal (disbiosis) y la endotoxemia pueden ser factores inflamatorios responsables del desarrollo de resistencia a la insulina y del aumento del peso corporal. En función de las relaciones establecidas entre la microbiota intestinal, el metabolismo y la inmunidad, el uso de estrategias dietéticas destinadas a modular la composición de la microbiota, basadas en probióticos y prebióticos, podría contribuir al control de los trastornos metabólicos de forma más eficaz.
Influencia de la etnia y el sexo en la ingesta de alimentos como factores de riesgo de malnutrición en escolares
La dieta de los niños en nuestro país suele ser deficitaria en frutas y verduras y rica en alimentos hipercalóricos. El objetivo del presente estudio es valorar la frecuencia de la ingesta de los grupos de alimentos en escolares de nuestro medio y la influencia sobre ella del sexo y la etnicidad. Se valoraron en una población de 383 niños de 2.º, 3.º y 4.º de Educación Primaria las características socioeconómicas y demográficas, los estilos de vida y la frecuencia de ingesta de grupos de alimentos. Los niños ingirieron más raciones diarias de alimentos ricos en hidratos de carbono (4,38 ± 1,6 frente a 3,97 ± 1,4; p= 0,03) y más lácteos (3,23 ± 1,1 frente a 2,83 ± 1,0; p= 0,002) que las niñas; por otro lado, la niñas consumieron más golosinas que los niños (2,81 ± 3,9 frente a 2,01 ± 2,3 raciones por semana; p= 0,03). Un alto porcentaje de niños no cumplía con las recomendaciones habituales de ingesta por defecto de frutas y verduras (78,1%), lácteos (43,4%) e hidratos de carbono (42,8%), y por exceso de proteicos (8,1%), bollería (21,2%), golosinas (18,9%) y refrescos-snacks (8,7%). Los niños pertenecientes al grupo con etnicidad ingirieron significativamente menos lácteos, alimentos proteicos y fruta-verdura y, sin embargo, más bollería, golosinas y refrescos-snacks que los niños sin etnicidad. En el análisis de la relación entre los distintos grupos de alimentos se han encontrado dos asociaciones significativas (p <0,01): 1) la ingesta de frutas y verduras se asoció a un mayor consumo de hidratos de carbono y de pescado, y a un menor consumo de refrescos-snacks y tiempo frente al televisor; 2) la ingesta de bollería se asoció a un mayor consumo de refrescos/snacks y de golosinas.
El estudio concluye que el sexo y la etnicidad son factores que influyen en la dieta de los niños en edad escolar y deben considerarse como factores de riesgo de malnutrición.
Análisis ecológico y perfil materno de la transmisión vertical del virus de la inmunodeficiencia humana en la Comunidad de Madrid desde 1980 hasta 2008
La pandemia del sida sigue siendo uno de los principales problemas que afectan al desarrollo y la seguridad en todo el mundo. En España, y más específicamente en la Comunidad de Madrid (CM), los primeros afectados fueron hombres homosexuales o bisexuales, seguidos de adictos a drogas por vía parenteral (ADVP) y la vía heterosexual; esta última afectaba principalmente a las mujeres, y la transmisión vertical (TV). La TV es la prioritaria en los niños (95,3%). A 31 de diciembre de 2008, la cohorte de niños infectados por TV de la CM estaba constituida por 261 pacientes, de los que 48 se habían quedado huérfanos de madre; estos niños vivieron el deterioro de la madre a causa de la enfermedad, con las graves repercusiones en la calidad de vida que este hecho implica, y afectando de manera significativa a su desarrollo. Además, se observó un cambio en la vía de transmisión de las madres a partir de 2002 (la principal vía era la heterosexual frente a ADVP), debido al aumento de la población inmigrante y a una modificación en el paradigma socioambiental, ya que estas madres no pertenecían a grupos con prácticas de riesgo, aunque sí mantuvieron contactos de riesgo. En cuanto a la TV, existe una asociación significativa entre el descenso de infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tipo 1 y los tratamientos antirretrovirales recibidos como profilaxis en el embarazo y el parto. Sin embargo, no puede decirse que la TV esté erradicada, por lo que sigue siendo un problema de salud pública relevante.
Eritema facial unilateral asociado a estímulos gustativos en un lactante: síndrome de Frey
Presentamos el caso de un lactante con síndrome del nervio auriculotemporal, o síndrome de Frey, con historia previa de uso de fórceps en el momento del parto. El síndrome de Frey en la infancia se caracteriza por episodios recurrentes de eritema facial en el territorio inervado por el nervio auriculotemporal. Se trata de una entidad con buen pronóstico cuando se presenta en niños, con tendencia a la curación espontánea, por lo que no es necesario realizar un tratamiento específico. Es importante que el pediatra esté familiarizado con este síndrome para no confundirlo con una reacción alérgica alimentaria y no realizar pruebas complementarias innecesarias.
¿Es saludable la relación abuelos-nietos para los niños?
Ir a casa de los abuelos es una experiencia muy común para muchos niños. Sin embargo, la investigación reciente muestra que cada vez un mayor número de niños visitan a sus abuelos no sólo durante las vacaciones, sino para vivir y ser criados por ellos. Una gran cantidad de cambios sociales han contribuido a que los niños sean criados por los abuelos.
Con frecuencia un suceso traumático en la familia es el desencadenante de que los abuelos ejerzan el rol de padres sustitutos. A pesar de los numerosos problemas de fondo y los factores de riesgo que conlleva esta situación, estos niños criados por sus abuelos muestran una mejor salud que los que viven fuera de la familia.
Aunque algunos abuelos tienen la custodia de sus nietos, una situación mucho más común es que ayuden a sus padres en el cuidado de los niños. Los abuelos que charlan, vigilan y sirven de modelo seguro para los nietos pueden ayudarles a prevenir ciertos problemas para su salud. La investigación pone de manifiesto que los abuelos están haciendo una buena tarea en el cuidado de sus nietos y son una red de seguridad para toda la familia.