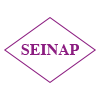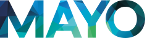Mostrando artículos por etiqueta: Mucopolisacaridosis
Publicado en
Originales
Proyecto FIND. Resultados del primer año de trabajo en la detección precoz de las mucopolisacaridosis
The FIND project, first year’s results for mucopolysaccharidosis early detection
C. Colón Mejeras, J.V. Álvarez González, M.L. Couce PicoUnidade de Diagnóstico e Tratamento das Enfermidades Conxénitas do Metabolismo. Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela. IDIS. Santiago de Compostela (A Coruña)
Publicado en
Noticias
Los últimos avances en la detección precoz y las nuevas terapias para el tratamiento de enfermedades metabólicas, a debate en la II Reunión Científica Post SSIEM
C. Colón Mejeras, J.V. Álvarez González, M.L. Couce Pico
Unidade de Diagnóstico e Tratamento das Enfermidades Conxénitas do Metabolismo. Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela. IDIS. Santiago de Compostela (A Coruña)
Publicado en
Originales
Síndrome del túnel carpiano como primer síntoma en las formas leves de mucopolisacaridosis
Carpal tunnel syndrome as the first symptom in mild forms of mucopolysaccharidosis
F.J. Aguirre Rodríguez1, P. Villalobos López2, J. Ramos Lizana1, P. Aguilera López1, M. Rodríguez Lucenilla1, M. García Ucles31Unidad de Neuropediatría. UGC Pediatría. 2Unidad de Neurofisiología. UGC Neurología. 3Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Torrecárdenas. Almería
Publicado en
Originales
Proyecto FIND: La importancia de un diagnóstico precoz
The FIND project: The importance of early diagnosis
C. Colón MejerasUnidade de Diagnóstico e Tratamento das Enfermidades Conxénitas do Metabolismo. Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela (A Coruña)
Publicado en
Originales
Diagnóstico de la mucopolisacaridosis II (síndrome de Hunter) en atención primaria
Diagnosis of mucopolysaccharidosis II (Hunter syndrome) by primary care physicians
A. Baldellou Vázquez, M.C. García JiménezUnidad de Enfermedades Metabólicas. Hospital Infantil «Miguel Servet». Zaragoza