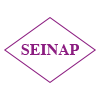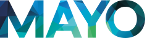Volumen 73 - Número 4 - Abril 2015
Publicado en
Originales
Efectos del juego en el desarrollo infantil (II): análisis del impacto de un juego digital para lactantes y niños pequeños
Effects of the game on child development (II): analysis of the impact of a digital game for infants and small children
M.C. Balaguer, M.T. FuertesFacultat d’Educació. Universitat Internacional de Catalunya
Publicado en
Revisión
Efectos del juego en el desarrollo infantil (I): aspectos teóricos
Effects of the game on child development (I): theoretical aspects
M.C. Balaguer, M.T. FuertesFacultat d’Educació. Universitat Internacional de Catalunya
Publicado en
Originales
Algunas tendencias en la ocupación del ocio en los jóvenes: ¿hacia un nuevo autismo?
New trends in how our adolescents spend their leisure time: towards a new autism?
J.M. Moreno Villares, I. Villa Elízaga1Pediatra. Unidad de Nutrición Clínica. Departamento de Pediatría. Hospital Universitario «12 de Octubre». 1Pediatra. Profesor emérito. Universidad Complutense. Madrid